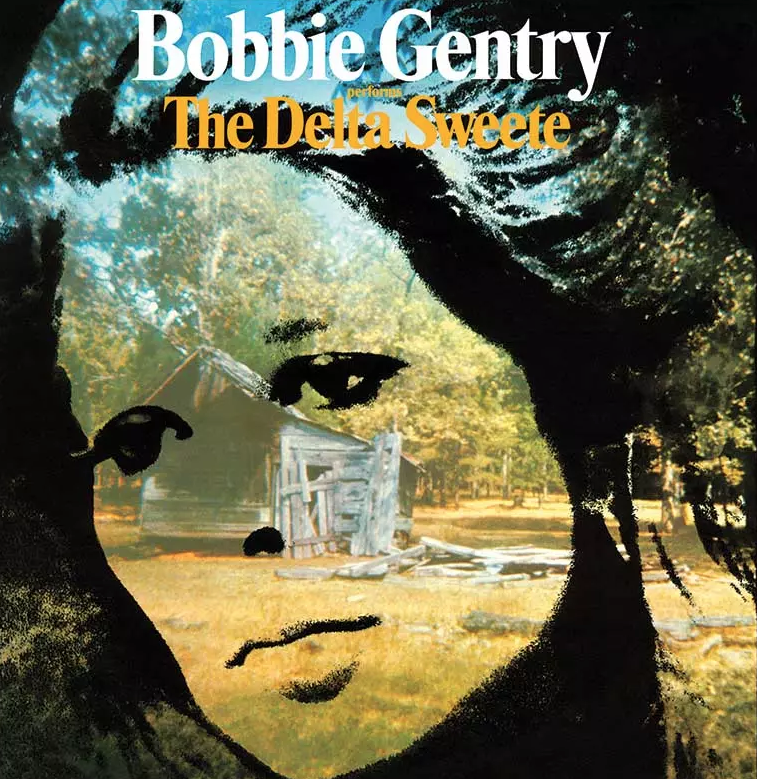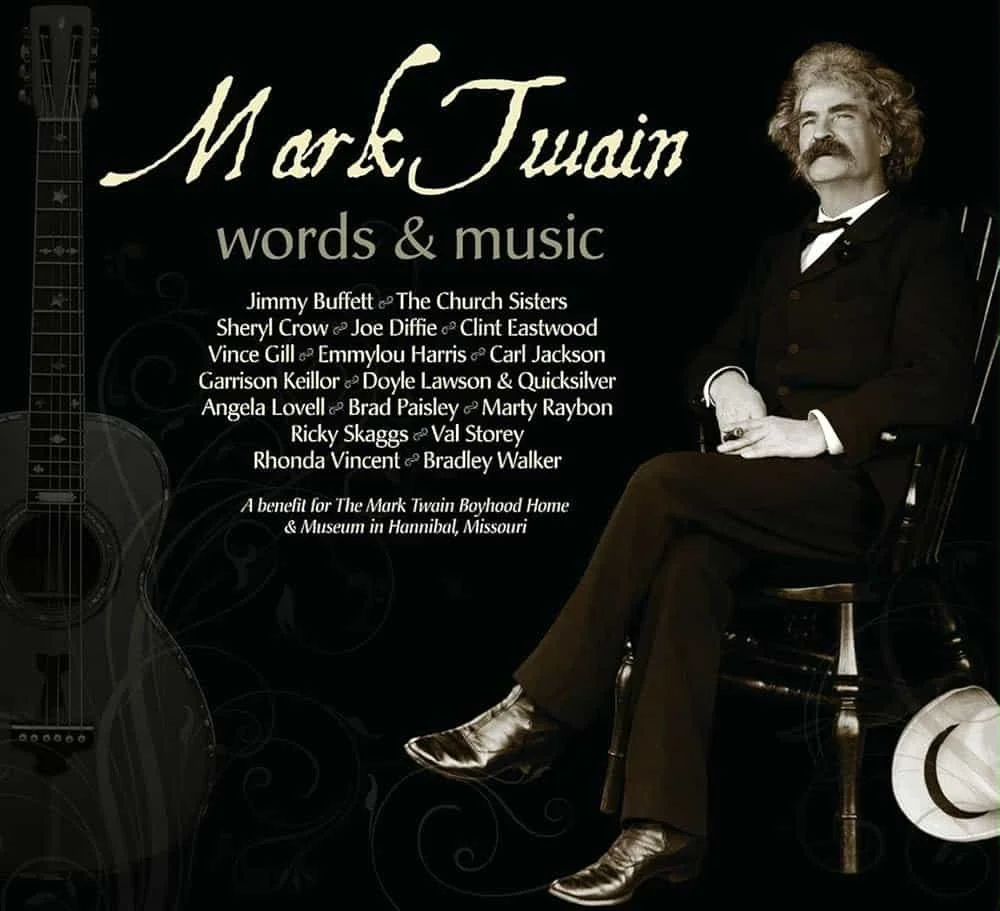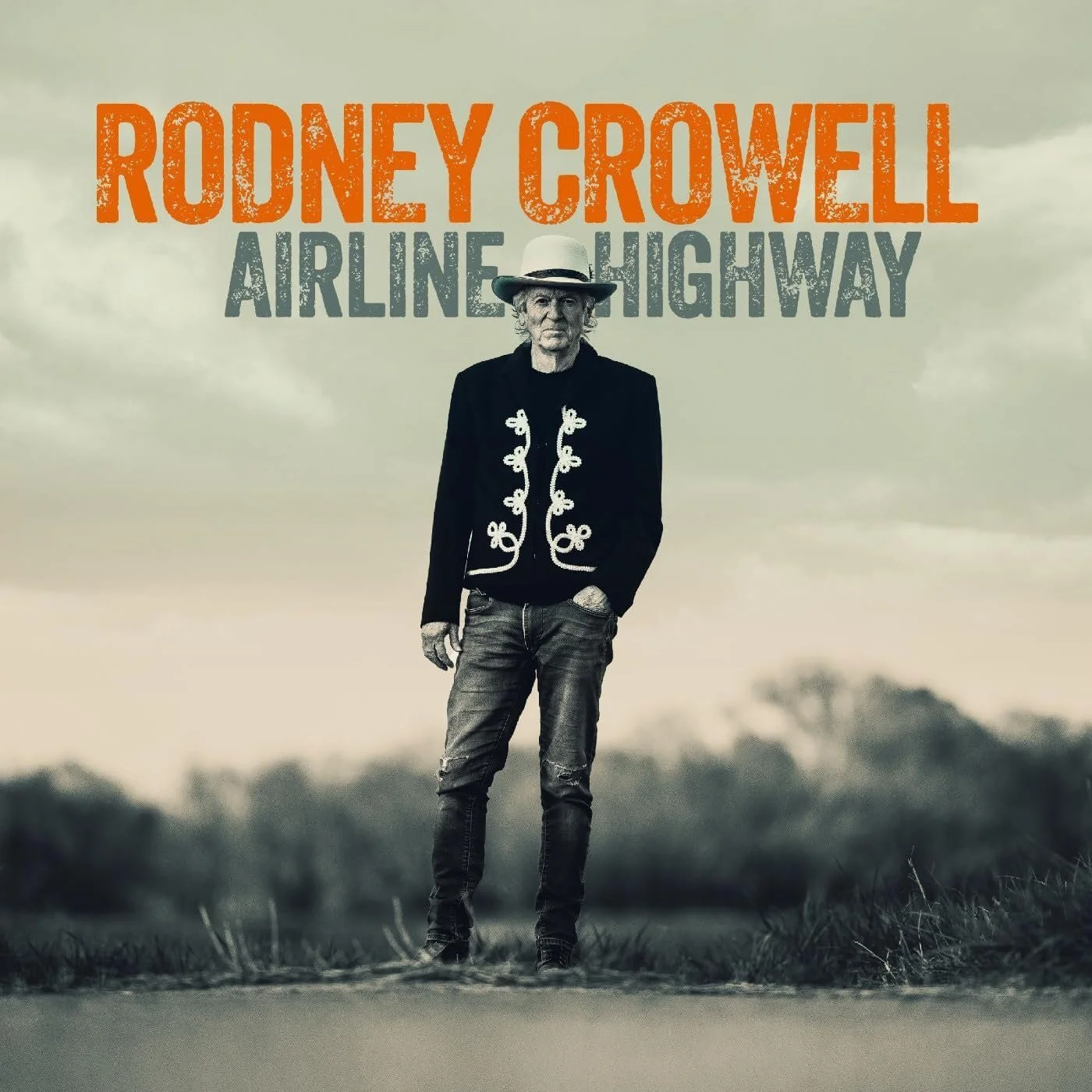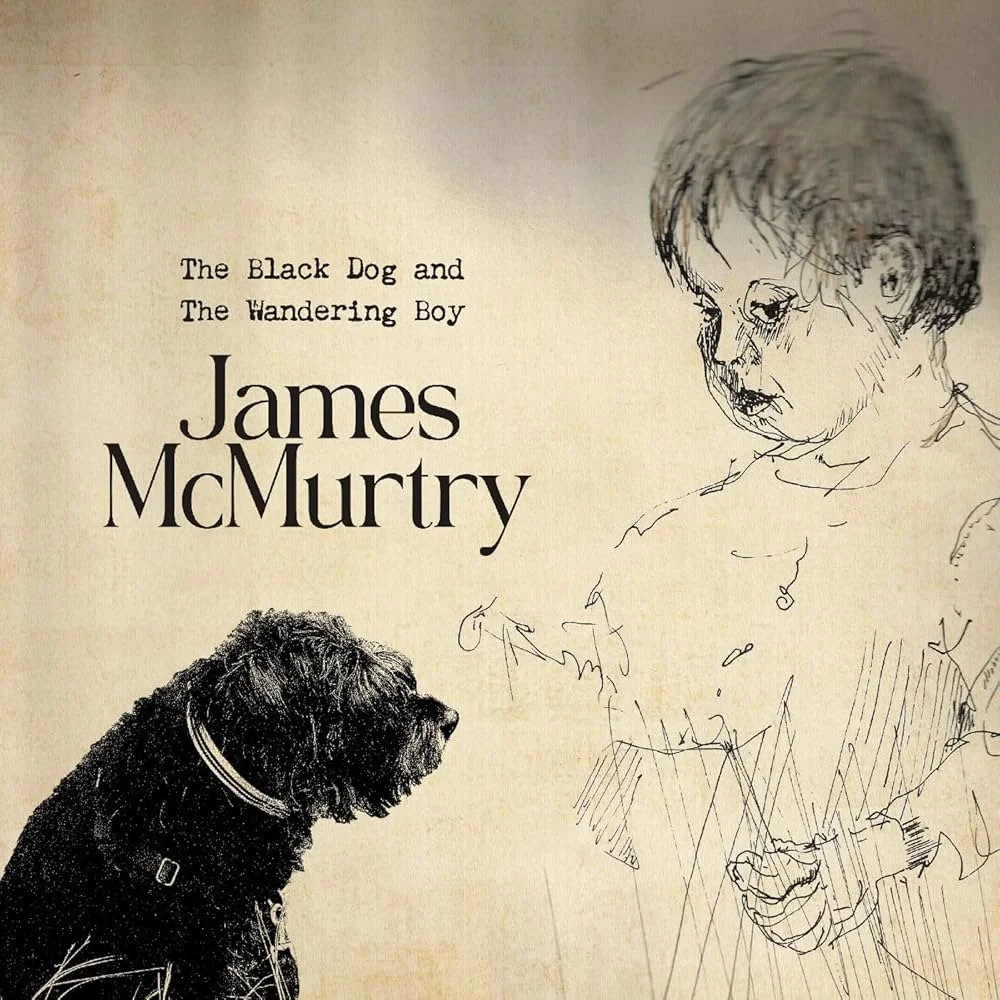I Have Made a Place
(Domino Recording Company / Una producción de Palace Records de un álbum de Will Oldham 2019)
Este disco no debería existir y en eso radica posiblemente su genialidad. No estaba destinado a ser hecho, podría decirse que salió impremeditadamente, cuando Oldham estaba con la guardia baja, sin pretensiones, y quizá es así como se fraguan las cosas destinadas a subsistir, con secreta o inconsciente vocación de posteridad, las que no se planifican, ni se calculan, ni se subvierten para que calen ahora mismo, para que gusten hoy mismo, para sacar rédito si no hoy, mañana mismo. Las que salen sin querer. Will Oldham siempre ha sido un poco así, en todos sus heterónimos (Bonnie «Prince» Billy es el más prolífico), en todos sus quiebros y experimentaciones, ha hecho lo que ha querido y cuando ha querido, un poco de espaldas a todo, a la moderación y a la sensatez, sin atender a razones ni pensar en recompensas o alabanzas, a un ritmo, además, infatigable, poco menos que torrencial, más como manifestación de un modo de concebir la existencia (inconcebible sin la creación, inseparable del mismo existir) que de una prodigalidad acuciada por la genialidad o la necesidad (esta última, bastante habitual y mostrenca, suele ser progenitora de muy impertinentes mediocridades). I Have Made a Place es un subproducto, una excrecencia de una estancia de «artista en residencia» en el Parque Nacional de los Volcanes, en Hawái, con su esposa, la artista Elsa Hansen (hay precedentes familiares, la madre de Will nació en Pearl Harbor), dieciocho o veinte canciones sin hogar, sin destino, ideas sin voluntad de encarnarse en nada, pura destilación o registro del lugar en el que se está: las olas, el mar, el eco de la contagiosa música hawaiana, aunque nunca de forma superficial o aparente, nunca recurriendo a referencias sonoras, melódicas o rítmicas, sino más bien a un sentimiento, a resonancias inconscientes y soterradas, estableciendo un vínculo involuntario con la historia y la tradición que pueda calar lo mismo en un pescador de la Isla Grande que en un paisano de un villorrio de Tennessee o Pennsylvania (como el propio Oldham apunta, cuando dispone de libertad, espacio y tiempo, le salen canciones). Desde el álbum autoeditado y homónimo de 2013 no sabíamos en qué andaba metido y, de repente, tras siete años de silencio, apareció esta barbaridad, uno de sus álbumes más bellos y potentes, así, sin comerlo ni beberlo, inesperadamente. Lo grabó a la vuelta de aquel viaje, en dos días (si cuentas con buenos músicos, no necesitas más, «músicos que sepan lo que están haciendo, gente que sepa escuchar y al momento ponerse a tocar, improvisar, aportar ideas, sorprender, sin perder tiempo ni dinero en el estudio de grabación», que, además, cuesta un ojo de la cara; él lo compara con una «dictadura gentil», el dictador es él, lo tiene claro y lleva el volante, pero está atento y abierto a todo lo que tenga impulso, fuerza y visión), en su ciudad natal, Louisville, con sus sospechosos habituales, y unos cuantos más, mezclando para la ocasión su amada música country (el banjo y el violín, por supuesto, vuelven a estar presentes) con folk, psych y jazz, incorporando flauta y saxo, y recurriendo a las suaves armonías de Joan Shelley. Con unas letras exquisitas, como nos tiene acostumbrados. El asunto es que una buena mañana se dio cuenta de que tenía entre manos algo que se asemejaba vagamente a un disco, así que empezó a enseñar las canciones, a pulirlas y a pensar en grabarlas. Entre medias, hubo enfermedad y embarazo, la vida, que no para ni espera. Pero, al final, todo se encarriló y sucedió, le salió lo que en sus propias palabras califica de «una especie de disco», más que nada porque «esa es mi tendencia y hacia eso es a lo que siempre gravito». «Creo que sucedió porque tengo casi cincuenta años y esto es lo que he estado haciendo durante más de la mitad de mi vida. Y por extraño e incómodo que se sienta hacer un disco en los tiempos que corren, es lo único que sé hacer. Y es probablemente lo que seguiré haciendo hasta que me muera.» Amén. En Bandcamp, por cierto, además del disco en múltiples formatos (incluido el cassette) se puede conseguir el póster con la ilustración de la cubierta y las BPB Mix Tapes (de las que ya van seis entregas que en físico, en cintas de C-90 con tiradas de veinte copias, solo pudieron adquirir en su día los veinte afortunados/espabilados que acudieron a la mesa de merchandising en lugar de lanzarse a la barra después de los conciertos). «Bandcamp es, sin duda, la mejor manera de lidiar con el mundo digital. Nada que ver con Spotify. Bandcamp parte del respeto por la audiencia y los artistas, que no es precisamente de donde parten los demás servicios de transmisión digital. Esos tienen la codicia como prioridad y se nutren de la necesidad y el amor por la música para atrapar a la gente y obligarla a ceder su dinero y su identidad.» Amén, otra vez. Yo no lo podría haber dicho mejor. «Fuck Spotify» y, ya que estamos, «Will Oldham for President».