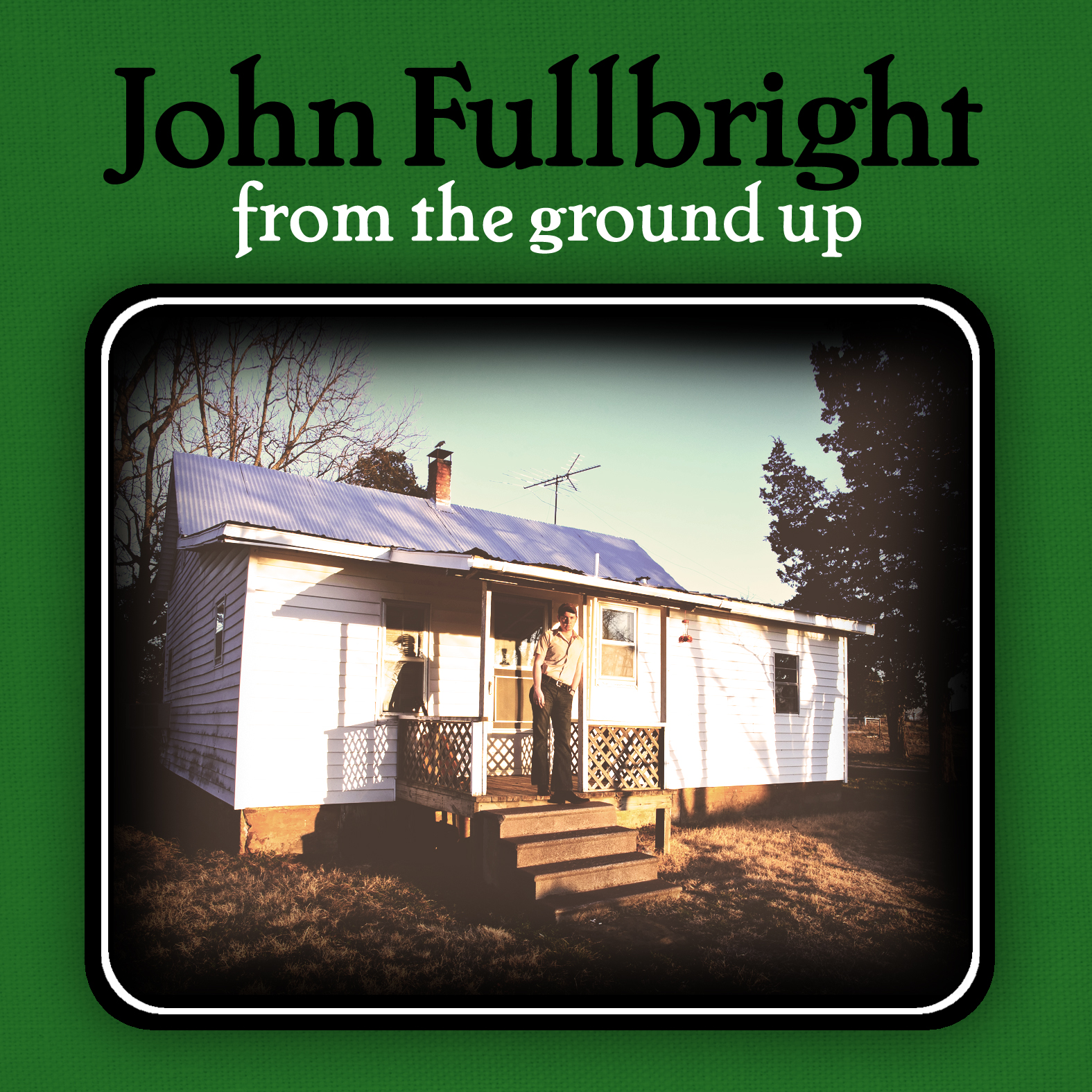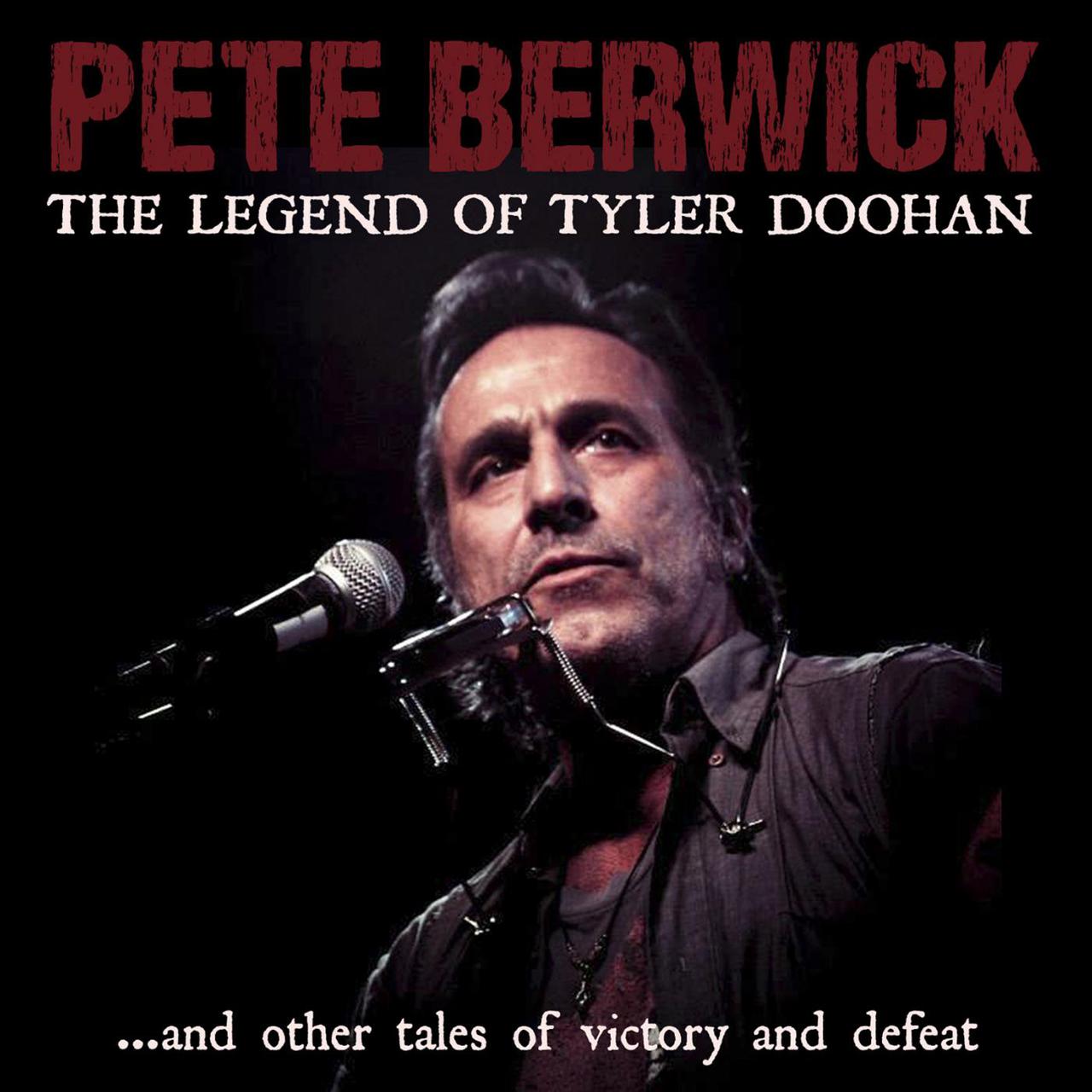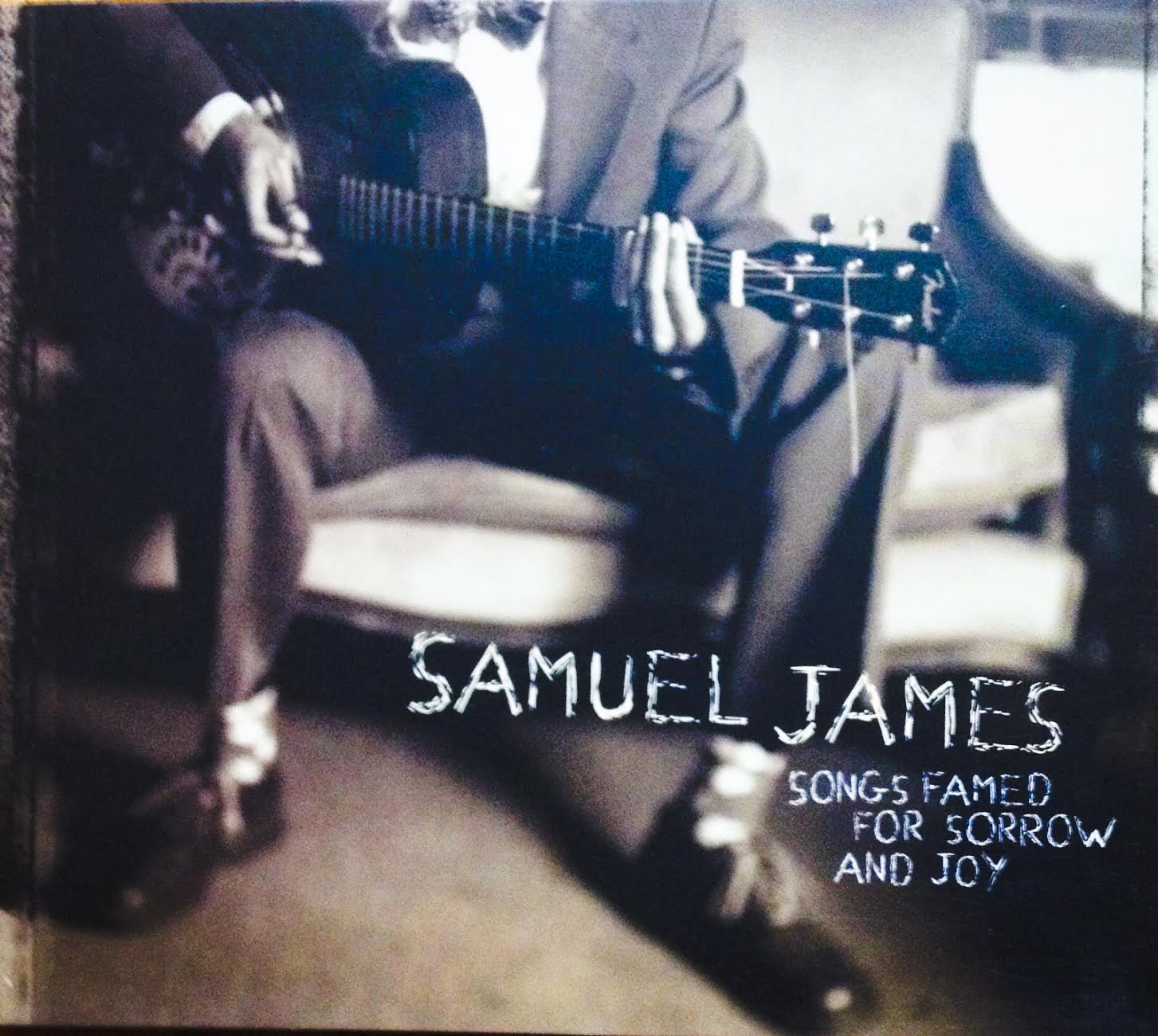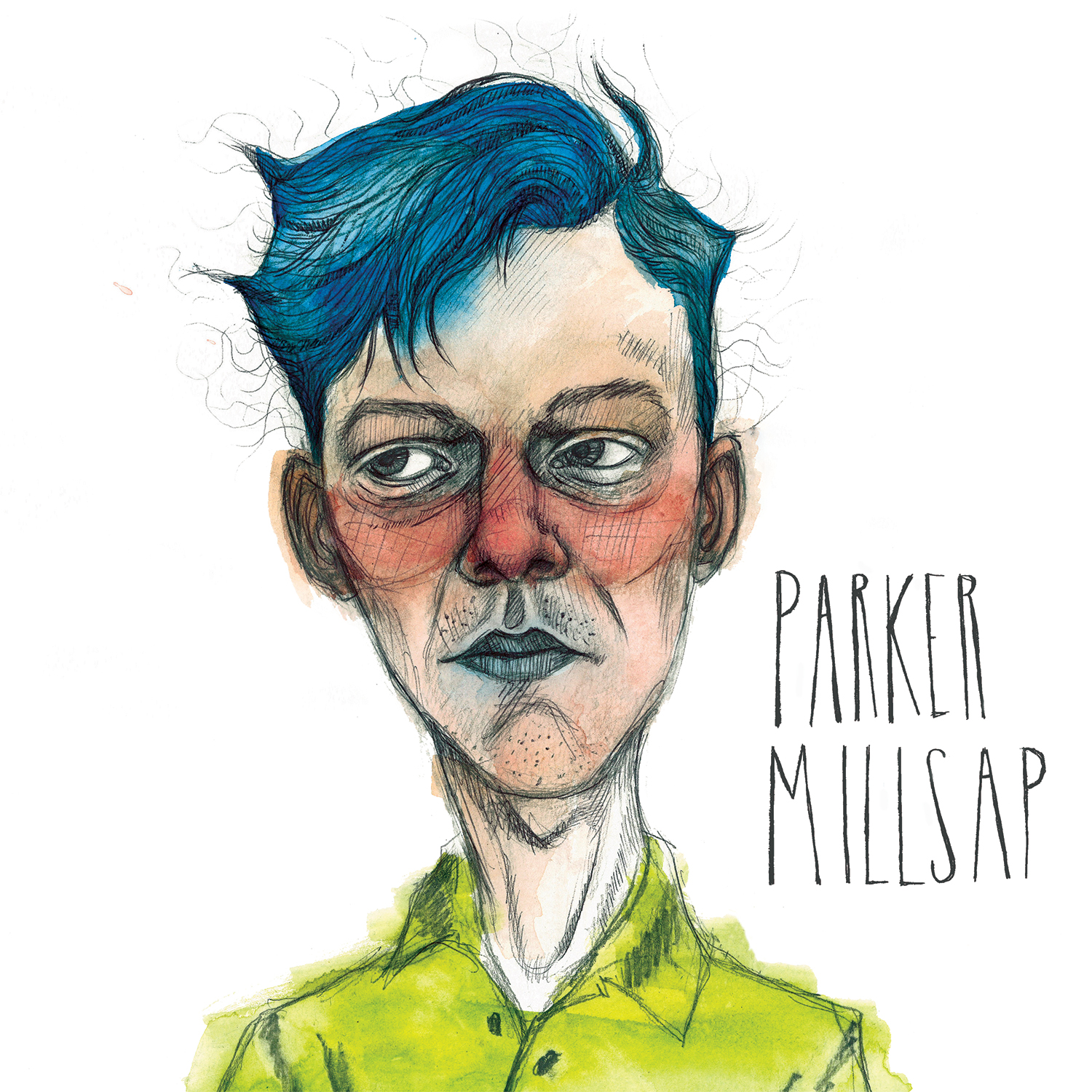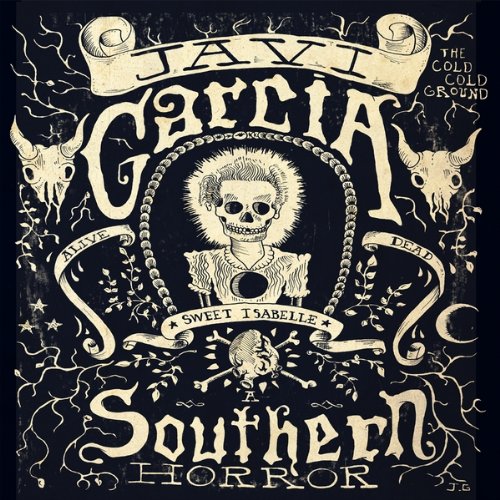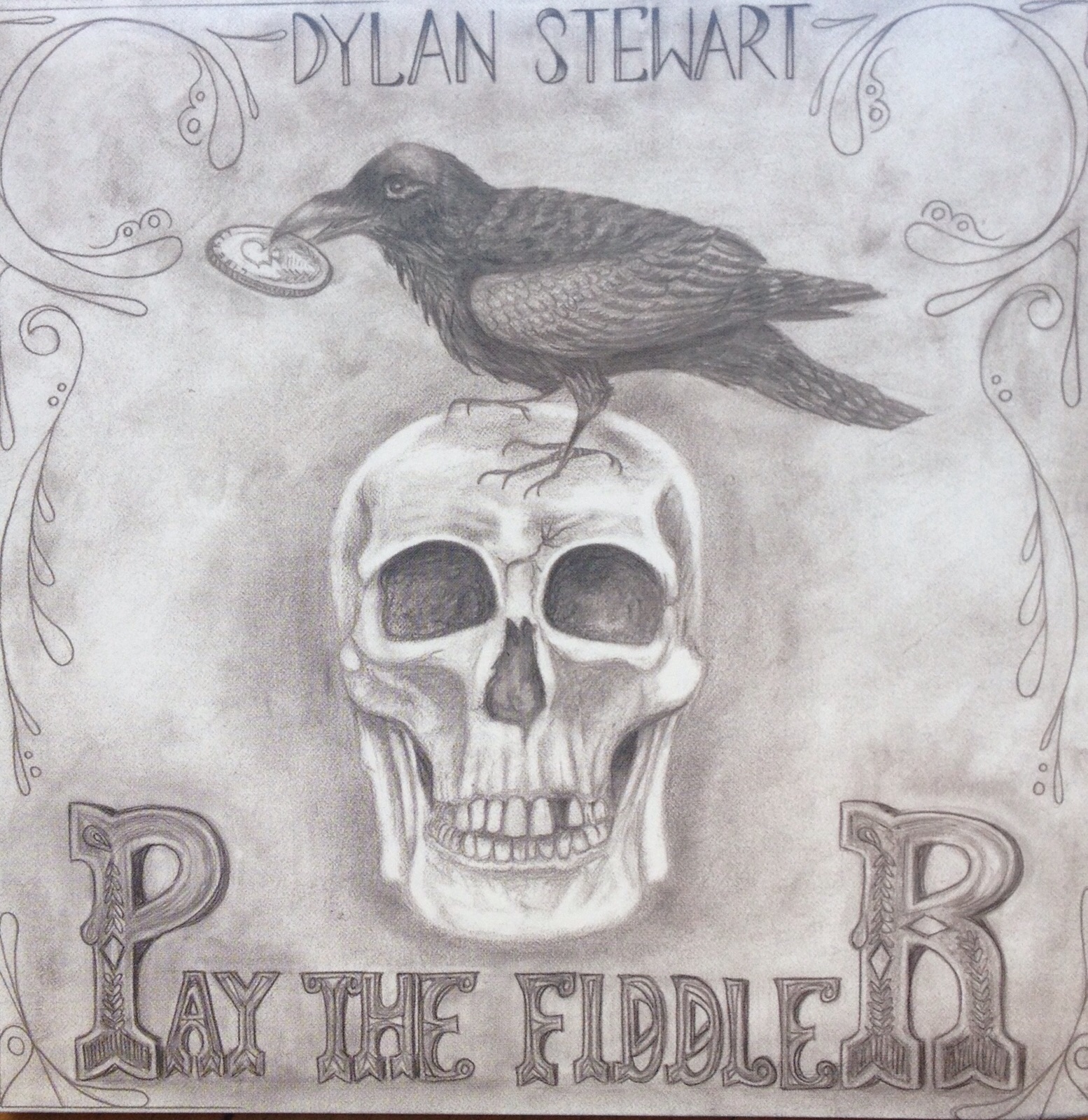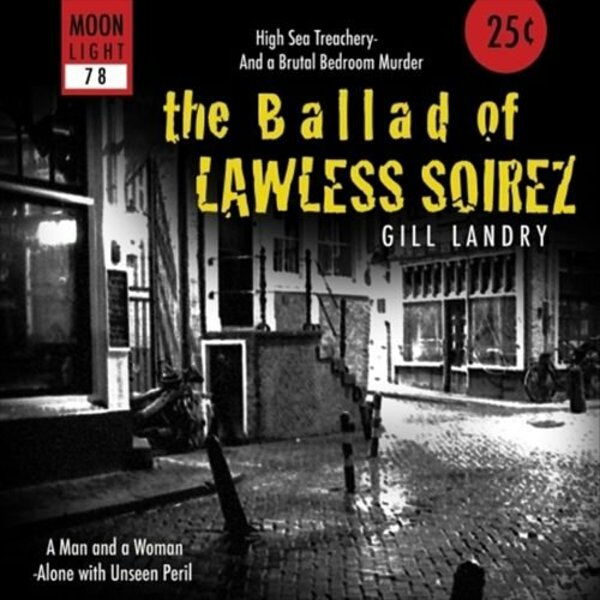From the Ground Up
(Blue Dirt Records, 2012)
Podría despachar esta reseña con una sola frase y quedarme tan ancho. No haría falta más. Entre tú y yo nos entenderíamos y podríamos pasar sin más preámbulos a la siguiente pantalla. La frase sería algo así: «John Fullbright es natural (sic) de Okemah, Oklahoma». Punto. Acto seguido, el lector de esta reseña se quitaría el sombrero, se santiguaría y daría gracias a Dios por este disco. Claro que no todos son como tú y como yo (por fortuna para ellos, supongo, o para nosotros), así que no estará de más añadir algunos cuantos datos para los incrédulos, los ignorantes, los inocentes… Apuntaré que el último censo estableció en Okemah una población de 3252 habitantes con un 26,6% de sus residentes nativos americanos, concretamente de la tribu Muscogee, el Pueblo Tribal Thlophlocco. El pueblo tiene un lema. Sí. «Hogar Natal de Woody Guthrie y del Woody Guthrie Folk Festival». Añádasele Gran Depresión y muchas tormentas de polvo. Una de sus celebridades fue un astronauta, William Reid Pogue. Colaboró en varias de las misiones Apolo y estuvo a cargo del Skylab 4: ochenta y cuatro días, una hora y quince minutos en el espacio, algo no tan desolador y solitario, seguro, como un par de horas, un domingo por la tarde, con todo cerrado, bebiendo cerveza con tu novia de siempre en las afueras de Okemah. Más astronauta en Oklahoma que en cualquier otro lugar del espacio. Nada más marciano. Música para Crónicas Marcianas (de Bradbury, por supuesto, no me sean catetos). Perfectamente. Y si no que se lo digan a John Fullbright. Cantaba Lou Reed aquello de los pueblos pequeños (en relación al Pittsburgh de Andy Warhol), que cuando naces en un pueblo pequeño solo eres consciente de una cosa: te tienes que marchar. John Fullbright, que en realidad no es de Okemah, sino de una granja de ochenta acres situada en Bearden (último censo: 133 habitantes), seguro que opinaba lo mismo. En realidad, para él, Okemah era la gran ciudad, el lugar donde iba al colegio y al instituto. Había un bar al que iba a cantar con un ampli que sacaba prestado del colegio y fue allí donde un buen día debutaría en el Woody Guthrie Folk Festival. Y luego estaba Oklahoma City, la capital del estado, concretamente el Blue Door, el mítico bar donde tocó por primera vez en abril del 2008, después de haber mordido ya el polvo de la carretera militando en la banda de Mike McClure y en los Turnpike Troubadours, todo muy «red dirt», todo muy Marte. Allí, en su cuarta noche, grabaría un directo que ya es hoy pieza de coleccionista (Live at The Blue Door, tremendo) y a los pocos meses, siguiendo a pies juntillas el consejo de Guthrie que tantas bandas y músicos desoyen de manera tan lamentable («canta sobre lo que ves»), grabó su primer disco de estudio, este maravilloso From The Ground Up, en claro homenaje a la granja y a la tierra donde se crió. Así que, en efecto, bastaría con decir lo que sugería decir al principio y quedarme tan ancho: «John Fullbright es natural de Okemah, Oklahoma (bueno, de Bearden, del condado de Okfuskee, en cualquier caso)». Música de astronauta.