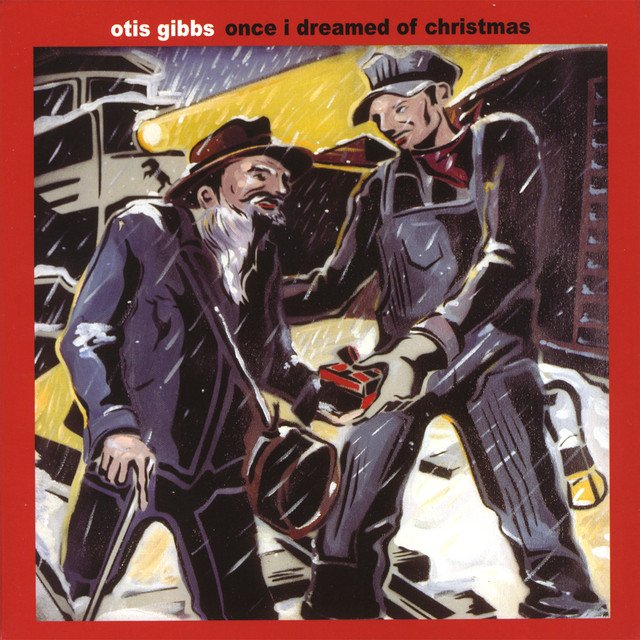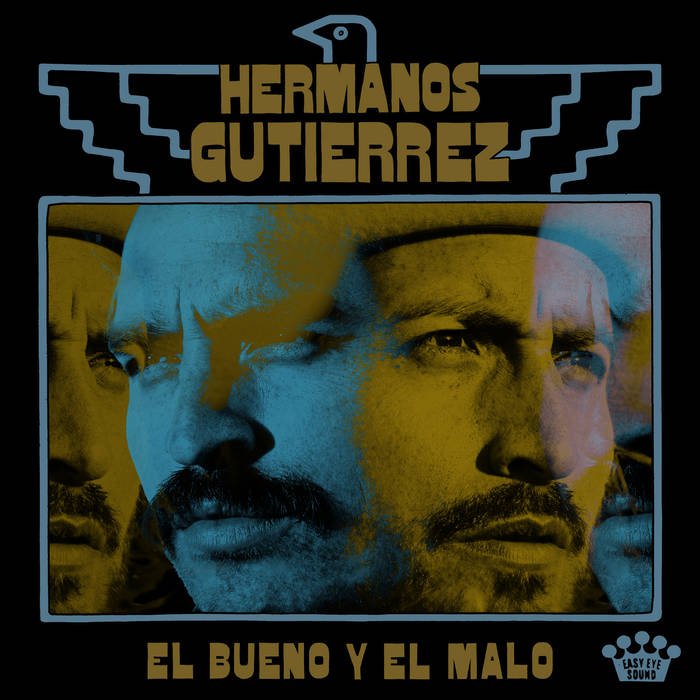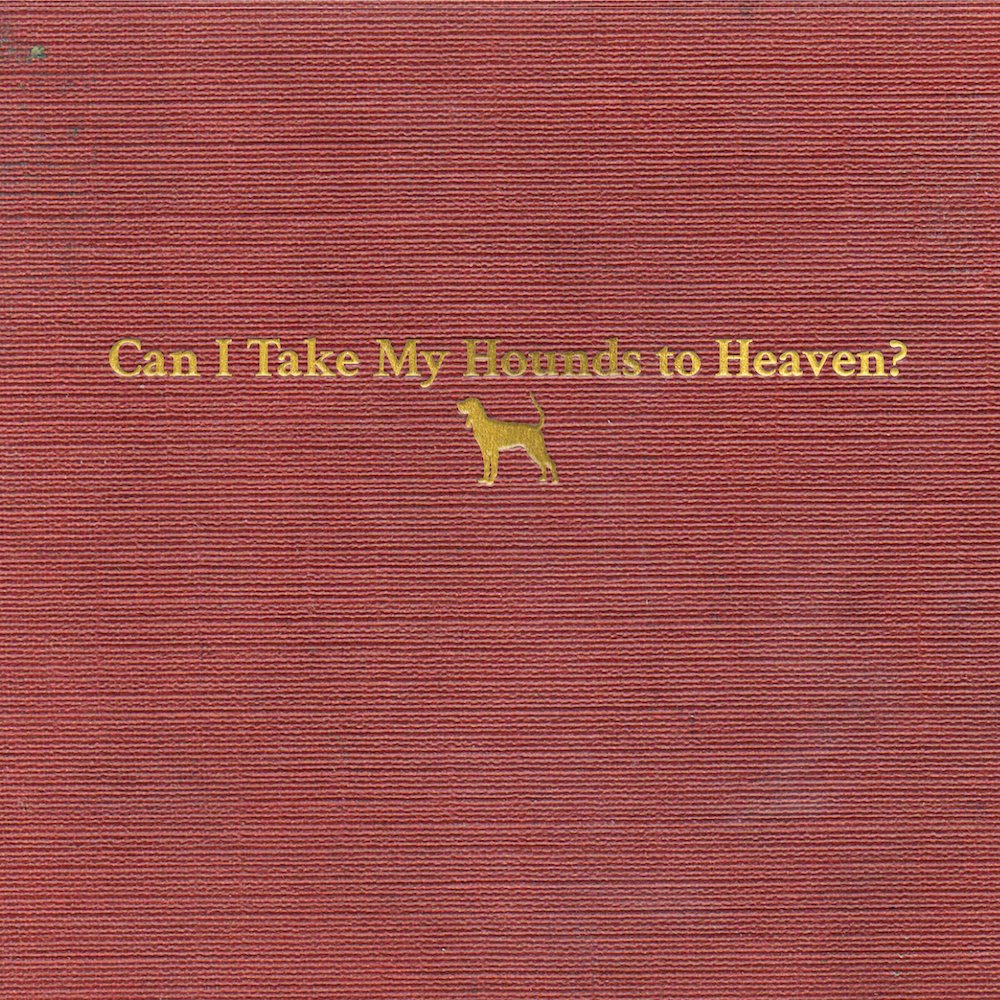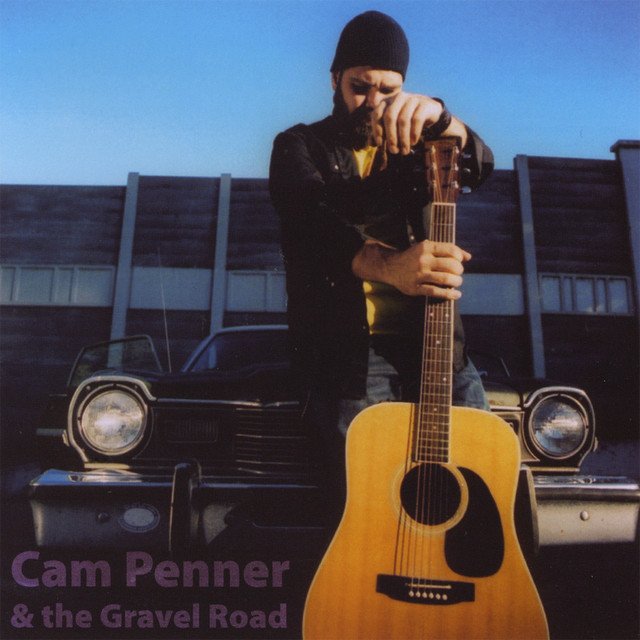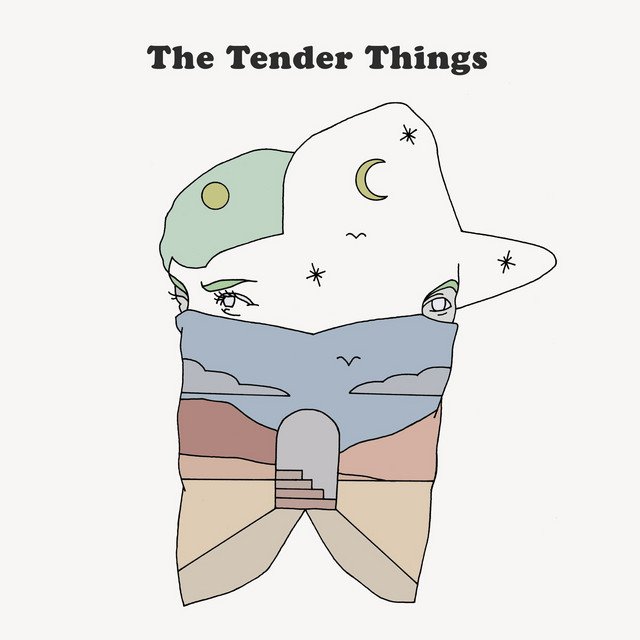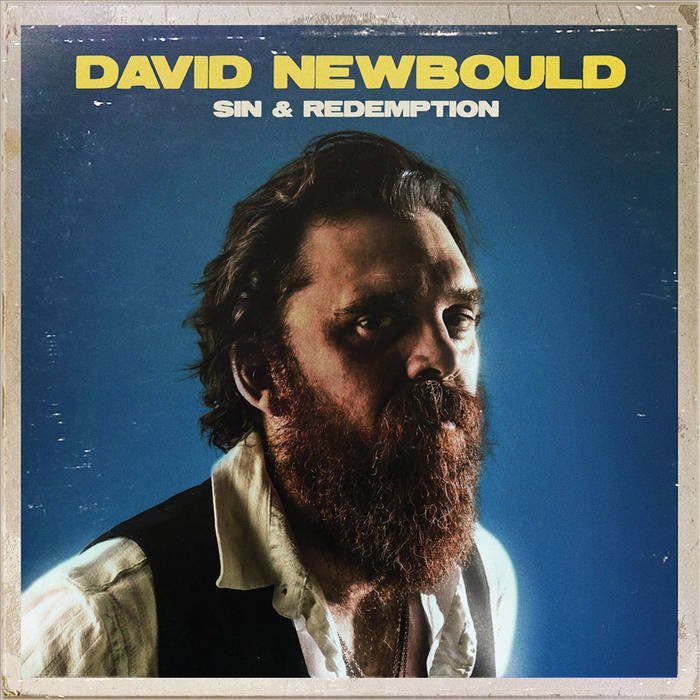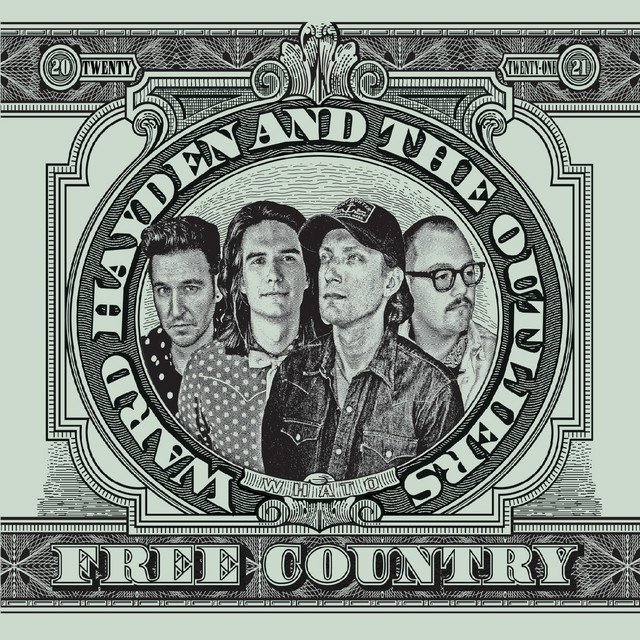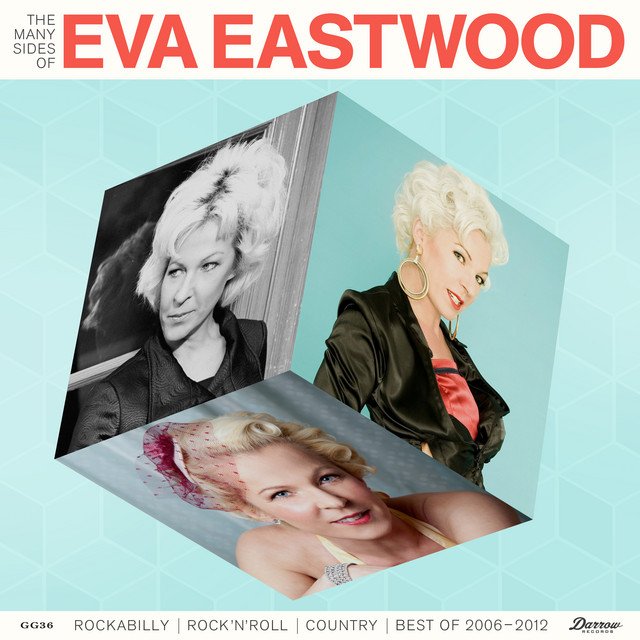The Liar
(Blue Dirt Records & Thirty Tigers, 2022)
Compruebo (con gato doblando la esquina y perturbación en Matrix) que hoy, hace exactamente siete años, y puede incluso que a la misma hora, reseñábamos por estos pagos el primer álbum de John Fullbright, From the Ground Up. Ya han pasado sus dos buenos lustros desde la publicación de aquel disco que puso al artista en el punto de mira (de los que estaban mirando, se entiende). Apenas una colección de maquetas de un chaval de veinticuatro años que había debutado en Okemah, Oklahoma, en lo del Festival de Woody Guthrie (que no es tontería, como ya aventurábamos en la pretérita reseña), pero que le valió, entre otras bondades, una nominación a los Grammy y la participación en el tributo que se le hizo a Chuck Berry en el Rock an Roll Hall of Fame, donde se marcó un «Ain't Nobody's Business», con un toque a lo Leon Russell, que, según los testimonios de los asistentes y los participantes (gente del calibre de Joe Bonamassa, Rosie Flores, Ronnie Hawkins y Merle Haggard), «robó el espectáculo», vamos, que se lo llevó de calle. A los dos años, sacó su segundo disco, Songs (2014), aún más poderoso, si cabe, y, después, el bueno de John desapareció del mapa. Hizo mutis por el foro y ha permanecido en segundo plano, entre bambalinas, fundido en negro, durante ocho años, hasta que, el pasado mes de octubre, se publicó este, su tercer álbum de estudio, The Liar. En el curso de estos ocho años, entre otras cosas (la vida misma, la comida del perro, el amor, el supermercado…), tuvo lugar una mudanza, con todo lo de traumático que tiene siempre semejante incidencia. Y más aún cuando se trata de dejar atrás un pueblo, Bearden, de ciento treinta y tres habitantes, por una ciudad de más de cuatrocientos mil, Tulsa, donde enseguida se verá fagocitado, y ni tan mal, por el personalísimo «tempo» de la urbe, esa onda relajada que caracterizaba al inmenso JJ Cale (con ese pitillo en el traste, esa manera de fumar, esa maravillosa pachorra y ese «mira una cosa, Eric Clapton, te comento…»…), donde pasa buena parte de su tiempo participando en jams de mero acompañante, de actor secundario, diríamos incluso que de figurante. Hasta llega a producirles, casi en la sombra, un disco a los American Aquarium, el Things Change de 2018, y debuta como actor en la serie de Sterlin Harjo, Reservation Dogs (interpretando a uno de los paletos del desguace). Pero aún así, sigue regresando siempre que puede a su granja en el pueblo, porque, como él mismo dice, sí, vale, puede que en la ciudad disponga de una acogedora comunidad musical, de una rica variedad de tiendas de alimentación y un camión de la basura que pasa a vaciarte el cubo cada noche, pero, en el campo, en su pueblo, tiene las estrellas («Stars», tercer corte de este álbum, canción que lleva años interpretando en directo y que, por fin ha grabado, una épica de la soledad, el amor, la pérdida, la vida, la muerte y Dios, en seis estrofas y tres minutos treinta y dos segundos; de lo mejor que habrás oído en la última década –compuesta tras asistir al funeral de un amigo–). Y en esas andaba, tan a lo suyo, de aquí para allá, sin mayores zarabandas, cuando, un buen día, se entera por casualidad de que la viuda de Steve Ripley está barajando la idea de vender el estudio de su marido: la réplica que se montó, en un granero de ordeñar vacas, del célebre Church Studio de Tulsa del que él mismo fuera propietario durante veinte años y que, en su día, fundara nada menos que Leon Russell, con aquella legendaria Big Room, monumento histórico nacional, cuna del «sonido Tulsa». Y, claro, no lo dudó ni un segundo. Se puso en contacto con la viuda y rompió su silencio para pedirle que le dejara grabar alguna cosilla antes de venderlo. Ella aceptó. Bendita sea. Entonces Fullbright reunió a los colegas con los que llevaba tocando años y se encerraron a cal y canto en el estudio durante cuatro días. Plantaron unos cuantos micros por la sala y se pusieron a tocar. Tal cual. Sin más. Dice Fullbright que llevaba un puñado de canciones terminadas y unas cuantas inconclusas. Todo se fue configurando orgánicamente y, cuando quisieron darse cuenta, tenían ya quince temas grabados. Muchos de ellos a lo vivo, en una sola toma. El resultado es apabullante. Tiene fantasma, ¿y cómo no iba a tenerlo? La atmósfera de la Big Room es palpable. Esa fue la intención, captar el sonido de aquel espacio, de aquella sala. Se intuye la presencia de algo que ya nunca volverá a repetirse, de algo condenado a desaparecer. Doce canciones perpetradas por un artesano exquisito que siempre ha rehuido del proscenio, que siempre ha preferido hacer las cosas despacito y bien, a lo Guy Clark, de manera que la canción acabe oliendo a resina, canciones que aprovechen la veta del material sin quebrarla, sin clavos ni remaches, así que pasen ocho años, o los que sean, entre disco y disco, más una labor de destilación que de zurrascarse por la pierna abajo a voluntad, como hacen tantos anormales, vertiéndose en redes y en discos inmundos, con canciones que no valen ni lo que costaría la bala jubilosa con la que sería muy de agradecer que alguien les volara, de una vez por todas, la tapa de los sesos. Demasiadas flatulencias suenan ya por los patios del vecindario, como para que nos vengan a vender arena en el desierto de nuestra guerrilla ya casi perdida (y perdóneseme la manera de señalar, pero es que ayer me cayeron encima las listas de lo mejor del año de varias revistas musicales patrias, y la Seguridad Social no me lo cubre). John Fullbright, por fortuna, siempre será un buen antídoto. La esforzada (y a la postre cómica) competición de los coprófagos nunca ha sido de nuestra incumbencia, la verdad sea dicha (dicha de haberlo dicho, sin tapujos, y de «suerte feliz»). Que cada cual cuelgue su farolillo. Para nosotros no hay mejor manera de acabar el año que descorchar este pedazo de disco, con sus doce turgentes y sabrosísimas uvas (de la ira), y brindar por toda la fructífera e inagotable progenie de la tierra roja, los okies de la Dust Bowl, sucesores del viejo Tom Joad y del santísimo patrón, Woody Guthrie. ¡Salud y alegría!