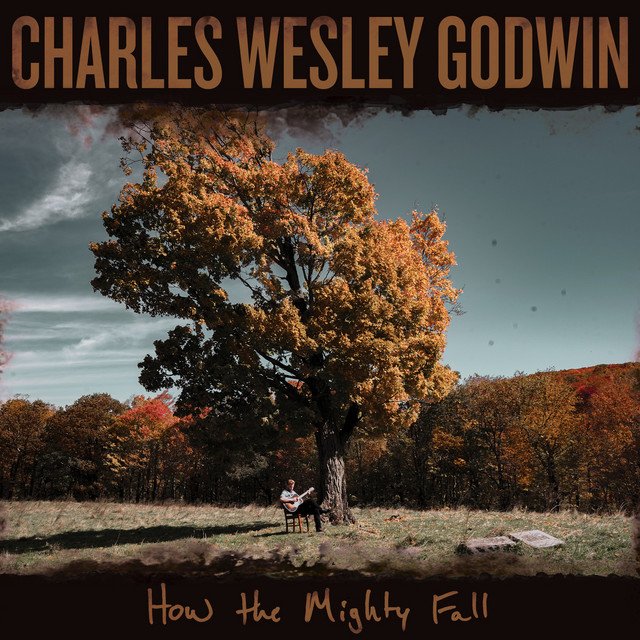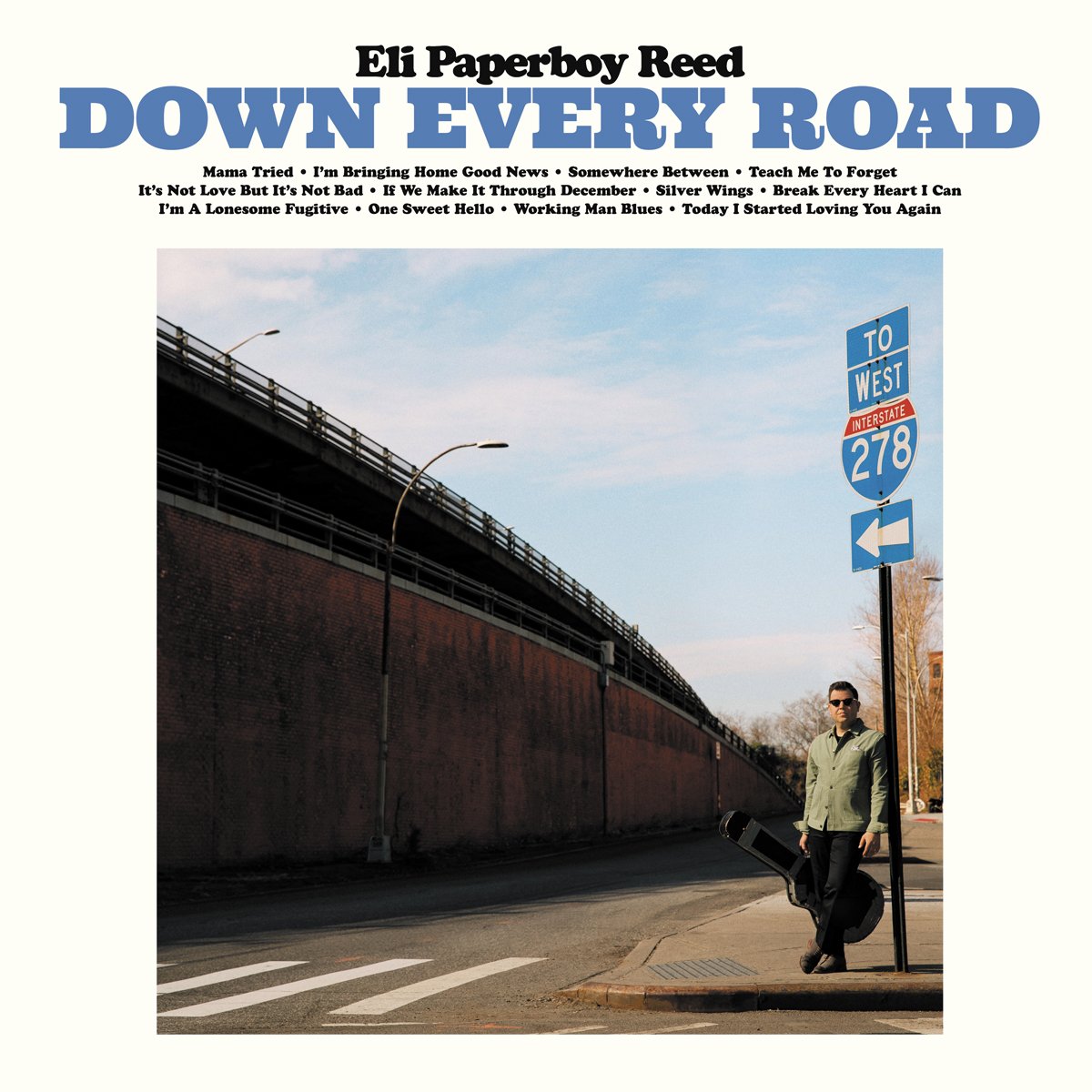Dust
(Psychic Hotline, 2022)
Ryan Gustafson, de The Dead Tongues, lleva más de una década dando el callo en la escena musical de Carolina del Norte, entre Durham y Asheville. Ha visto mundo como guitarrista de Hiss Golden Messenger y de Phil Cook, se ha hartado de hacer autoestop por el Oeste, ha cambiado de piel varias veces, no ha parado de sacar álbumes y en los últimos tiempos se viene diciendo que vive en una furgoneta en mitad del bosque. Es callado y bastante reservado. La escritora Ashleigh Bryant Phillips fue a entrevistarlo hace poco para hablar de su último disco, Dust. Quedaron en un salón te té oriental de Asheville. Él la invitó luego a conocer su cabaña. La furgoneta aparcada en la calle tenía una grieta en el parabrisas y flores secas en el salpicadero. El motor era estruendoso y, una vez en marcha, cuenta Ashleigh que tuvo que inclinarse varias veces para poder oír lo que le decía. Le contó que estaba intentando conseguir asistencia sanitaria, que había crecido en la pobreza, hijo de un predicador pentecostal. «Todo lo que tenían nos lo daban», de hecho, fue así como consiguió su primera guitarra. Poco a poco, se fueron adentrando en las montañas. Pasaron junto a un Dollar General. Al tomar una curva él le confesó que en su infancia toda la gente que conocía hablaba en lenguas (lenguas muertas, de ahí el nombre del grupo, en efecto, pero también porque sonaba muy bien, The Dead Tongues –risas–). Él nunca tuvo ese don y creció pensando que no era lo suficientemente bueno. La cabaña se alzaba a un kilómetro y medio de la carretera principal, al final de un camino de tierra, el típico camino en el que más vale que no te metas a menos que vayas en un camión o un todoterreno. Una cabaña centenaria en un terreno de cien acres situado en lo más profundo de las montañas Blue Ridge. Sus vecinos más cercanos crían ovejas, gallinas y pavos reales. Reina la calma. Era invierno y no había ni rastro de pájaros. Lo que sí había era un árbol que parecía estar haciendo kung-fu. Ryan imitó el gesto del árbol al bajarse de la camioneta, junto a una pila de leña tan alta como él, cortada por él mismo. No tiene callos solo en las primeras falanges. Esas manos cuentan otras historias. Ryan le habló entonces de que llegó un momento en que estuvo a punto de dejar la música, allá por 2020, tras la grabación del Transmigration Blues, su cuarto álbum, un auténtico borrón y cuenta nueva. Le mostró luego su estudio, un pequeño habitáculo, especie de invernadero triangular, adosado a un lado de la cabaña. El sol de la tarde entraba por la claraboya. Había instrumentos por todas partes. Y una foto de unos antepasados suecos, tomada poco antes de que emigraran a Estados Unidos. Muchos libros: Octavia Butler, Layli Long Soldier, Wendell Berry… y una máquina de escribir con un manuscrito en curso. Grabó Dust en nueve días. Es el disco que menos ha tardado en grabar hasta ahora. Antes le llevaba meses acabar una canción. Ya no. Él mismo se encargó de las guitarras, la armónica y el piano. Ryan afirma que la situación ideal para escuchar este disco es conduciendo de noche. Ashleigh dice que suena al sol bajando a través de unas ramas otoñales, sobre las rocas cálidas del río. Y lo cierto es que se nota que con este álbum Ryan ha ahondado en su corazón, se nota el tiempo de reflexión, la calma casi budista con la que ha rebuscado en sus viejos cuadernos. La cosa podía haber derivado perfectamente hacia el vacío, hacia la nada. Hacia vivir y olvidarse del resto. Pero al final ha sido más bien lo contrario. Ha sido un regreso en toda regla. Quizá es que no pueda concebir vivir de otra manera que no sea haciendo lo que hace. Un seguir para adelante con todo el peso de lo que se ha sido pero con el nuevo hábito hallado en la pausa y la lentitud. La naturaleza y la muerte del ego. Nueve canciones compuestas como en el transcurso de un sueño casi febril. Una crisis de identidad grabada en cinta. La gente de Rough Trade lo ha descrito muy afinadamente como una exploración del modo en que el alejamiento del arte puede llegar a ser lo que finalmente te conduzca de vuelta (ojalá muchos tomaran nota y dejaran de atosigar con las prisas y con tanto material de desecho, chusco e innecesario). Como dice el propio Ryan en la letra de «Dust», la canción que da título al disco: «Algunas historias no tienen final, algunas cosas nunca mueren». Y esa armónica que parece secuestrada del Harvest de Neil Young, no hace sino confirmarlo.