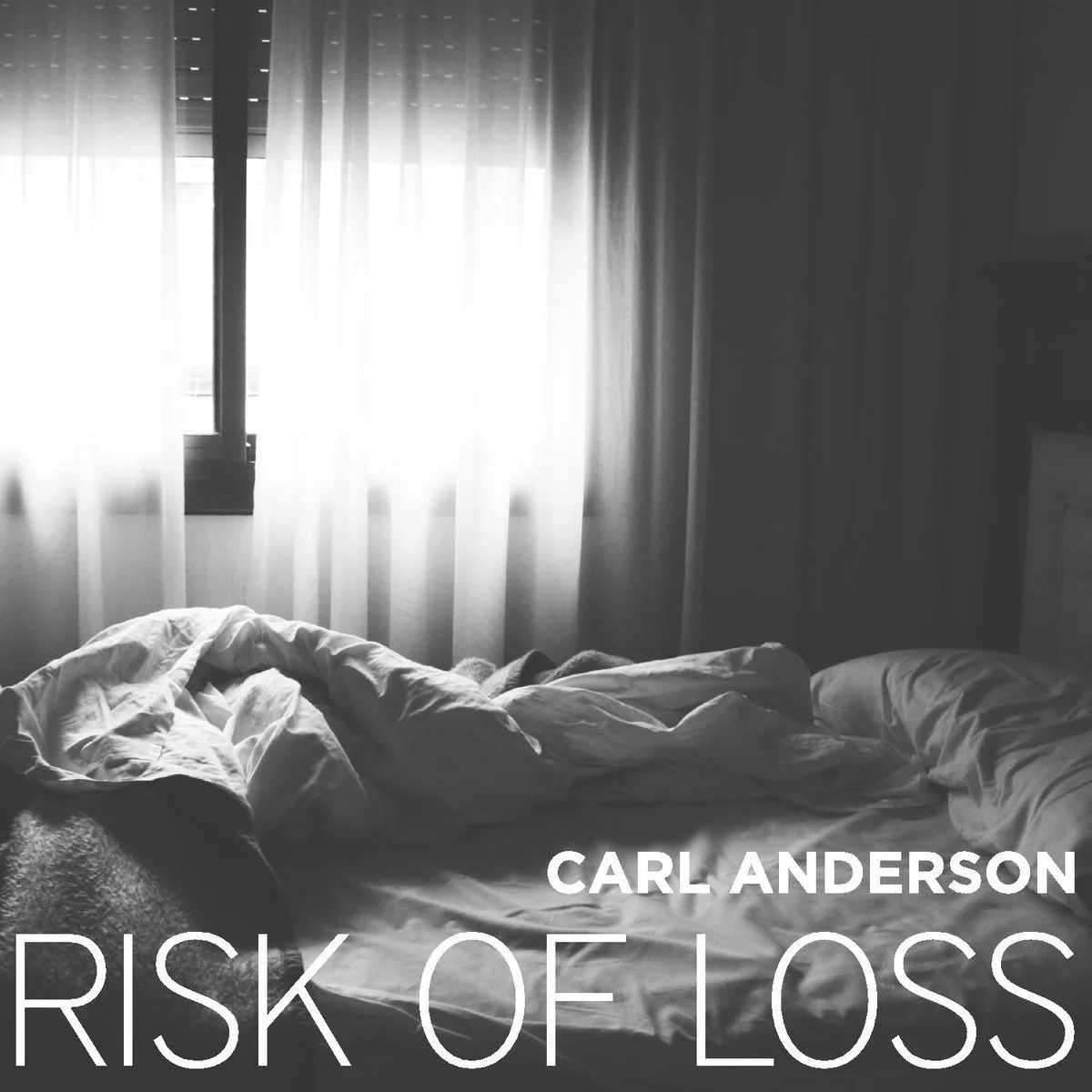Risk of Loss
(Carl Anderson, 2015)
Apabulla la cantidad de artistas que un día surgen, plantan un disco soberano y, luego, se desdibujan. No es que se desdibujen ellos, como el personaje de aquella película de Woody Allen que empezaba un día a desenfocarse, porque ellos, de hecho, siguen dibujándose, sino que se desdibujan, por decirlo así, de la memoria. Los recuerda uno un buen día por mero accidente aleatorio, trata entonces de reactualizarlos y comprueba, en redes, que los enlaces de su webs ya no existen, son vías muertas, y que, desde aquel disco que nos fascinó, puro entusiasmo ante lo venidero, no han vuelto a grabar nada (si acaso un EP escuálido, al que solo se puede acceder por descarga y cuya publicación se intuye como un mero descargo de conciencia, como para decirse, más que nada a sí mismos: «Aquí sigo», aunque es obvio que no tanto). Pero el caso es que por allí siguen, en sus pedanías, dando el callo, día a día, sumando bolos en los mil garitos de la vieja carretera perdida (la de Hank, no la de David, pronunciado «Deivid»), y, a veces, si la cosa se da medianamente bien, un saltito al otro lado del charco, a un pequeño club de algún país civilizado en el que todavía se respete esa cosa tan antigua que ellos hacen, esa cosa tan acústica y tan primitiva, tan de las montañas de allí. Carl Anderson se recuerda sentado con su madre y su hermana, muy chiquitillo, pongámosle que entre los once y los trece añitos, escuchando el primer disco de los Nickel Creek y sintiéndose poderosamente conmovido por las canciones. Aquel fue el auténtico germen, a los pies de las Blue Ridge Mountains, allá por Wolftown, Virginia. Tras aquella súbita conmoción supo que ya tenía la respuesta para esa pregunta tan impertinente y tan capciosa (tan de Benjamin Franklin y su Pobre Ricardo) de: «¿Qué quieres ser de mayor?». Frente a los sempiternos aspirantes a bombero, astronauta o presidente de Estados Unidos, el supo, en aquel mismo instante, que lo que quería era desgraciarse (y puede que pasar hambre) con las canciones. Oyendo, ya digo, el Nickel Creek de los Nickel Creek, producido por Alison Krauss para Sugar Hill Records, oyendo a la Watkins, quiso intentar afectar/conmover a la gente como hacían ellos. Ya había empezado a aporrear un poco la guitarra (sus padres eran muy de atravesar el día entero con banda sonora de viejas canciones folk, Joni Mitchell, Stephen Foster y Jim Reeves), pero fue aquel disco de la ya hoy mítica banda californiana de bluegrass, que aquella mañana le puso la piel de gallina, lo que acabaría echando gasolina a la llama. Y de esa llamarada, formando y desmoronando bandas con los hijos de los vecinos y, más adelante, dedicándose al teatro musical en la escena de una localidad un poco más grande, Charlottesville, saldrían las canciones de su primer disco, titulado como su pueblo natal, Wolftown, en 2013, con esa mezcla tan suya de canciones tristes y alivio cómico que, según su códice personal, es la mejor manera de meterte a la gente en el bolsillo: «si eres capaz de hacerles llorar y hacerles reír, te los ganas para toda la vida». En sus bolos de entonces corría el chascarrillo de que debería vender pañuelos de papel personalizados en el tenderete de merchandising. El segundo disco, este Risk of Loss, también grabado en el condado de Louisa, en los estudios de White Star Sound, con Stewart Myers y Chris Keup, autoproducido y con ayuda de una campaña de Kickstarter, la cosa se disparó. La No Depression señaló su «enorme talento como songwriter». Comenzó a participar en festivales y hasta llegó a grabar una sesión de Daytrotter. Este disco es ahora una pieza de coleccionista y yo lo guardo como oro en paño (no recuerdo exactamente de qué manera acabó en mis manos), porque, al año siguiente, saldría una versión deluxe, ya en una discográfica con todas las de la ley, Velvet Elk Records, y con una cubierta más enojosa (al menos para mi gusto), pero con tres temas adicionales y el vaticinio, por parte de quienes lo promocionaron a raíz de las críticas unánimemente laudatorias que le prodigaron, de que nos encontrábamos ante un «futuro clásico». Claro que, el futuro, como bien se sabe, es una bestezuela de lo más caprichosa. Y, al final, ha quedado en esto. Al cabo de tres años, sacó un EP (de nuevo autoproducido), You Can Call Me Carl, y, desde entonces, si te he visto no me acuerdo. Claro que él ha seguido haciendo sus kilómetros, actuando junto a su mujer, Ellen, ya de residentes en Nashville, que es donde se conoce que hay que estar para medrar, aunque no se medre ni por el forro. Pero este disco sigue siendo impresionante y ahí quedará ya para siempre, para los restos. El tema oculto del final, la versión del «Hard Times» de Stephen Foster, a pelo, con la guitarra, es un cierre colosal que da fe de que otro músico de raza (y ya van…) ha bajado de las minas inagotables de la cordillera azul. Otro día, otro dólar.