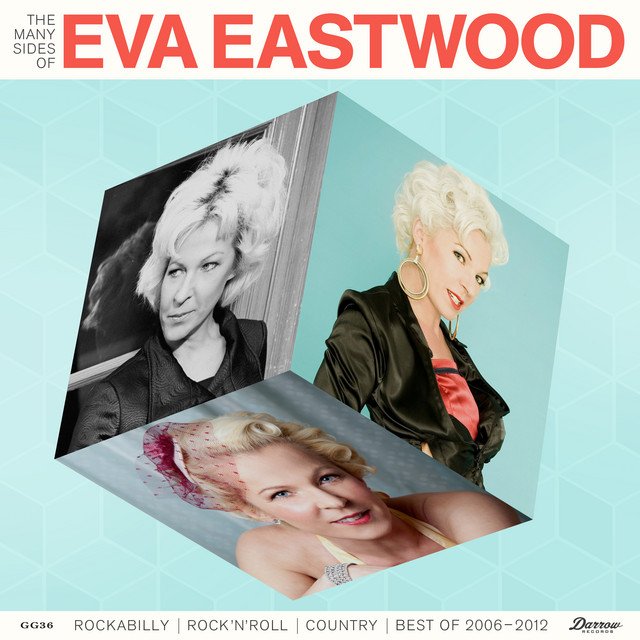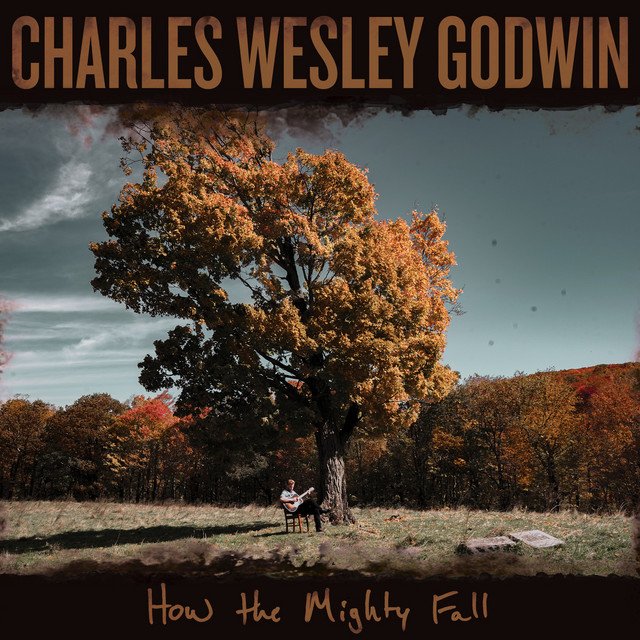Something Borrowed, Something New: A Tribute To…
(Easy Eye Sound, 2022)
De nuevo tenemos que rendirnos a los pies de Dan Auerbach (de quien nunca he sido muy forofo, todo hay que decirlo). Pero es que lo que está haciendo en su sello (Easy Eye Sound) desde hace unos años, no tiene precio. Sacó aquellas grabaciones inéditas de Tony Joe White; hace nada le ha producido un disco espectacular (y mira que me cae mal el personaje, pero qué grande es, cuando quiere) a Hank Williams Jr. y, hace un par de años, le produjo el Years a John Anderson, un álbum con el que lo rescató del olvido con la probable intención de hacerlo coincidir con este disco homenaje que sale ahora, con dos años de demora (con tanta jodienda de por medio entre pandemias, fallecimientos y cancelaciones, aparte de las dificultades, es un suponer, que ha de entrañar montar un disco de estas características, con semejante plantel). John Anderson es una leyenda (más de cuarenta singles en las listas country de Billboard, cinco números uno y miembro desde 2014 del Songwriters Hall of Fame). Eso nadie lo va a discutir a estas alturas, por mucho que adoleciera de aquellas sobreproducciones tan desoladoras de los años ochenta, en las que todo lo que sumaba restaba y, al final, enmascaraba (por no decir evisceraba) las bondades de sus canciones, que son muchas y excepcionales (tanto las canciones como las bondades), como vienen muy bien a demostrar, sin ir más lejos, las versiones que configuran este disco. Por aquí, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, no somos muy partidarios de los discos tributo. Pero este posee ya de entrada tres elementos que nos lo vuelven imprescindible. En primer lugar, y abriendo el álbum, la posibilidad de volver a escuchar la voz de John Prine en «1959», una de las últimas grabaciones que hizo antes de entregar la herramienta y dejarnos tan sin padre. Oro puro. En segundo lugar, lo que viene a ser, sin duda, el momento álgido del disco: la versionaza que se marca Sierra Ferrell del «Years» (el tema que daba título al álbum de Anderson que le produjo Auerbach en 2020), y, no muy a la zaga, en tercer lugar, el «Wild and Blue» que despacha sin despeinarse Brent Cobb, otra mala bestia. (De estás dos últimas hay vídeos colgados en YouTube, una auténtica gozada, ambos). «No queríamos hacer el típico disco homenaje», dice Auerbach. «Tenían que ser los mejores cantantes con las mejores canciones y los mejores arreglos, y tenían que venir al estudio. No se trataba de decir: “Envíame la canción por correo y ya si eso la montamos nosotros”. Creo que eso es lo que hace que el disco sea único. Muy pocos discos tributo se hacen así. Creo que por eso suena coherente». La lista de artistas da buena cuenta de lo que se mueve hoy dentro del género. Nathaniel Rateliff, Erich Church, Gillian Welch & David Rawlings (también hay por ahí un vídeo fantástico), Tyler Childers (fagocitando el «Shoot Low Sheriff!» como si fuera suyo), Luke Combs (con la genética y la solvencia de un aborigen de Carolina del Norte, perpetrando una increíble versión del «Seminole Wind»), Sturgill Simpson, los Brothers Osborne, Del McCoury con Sierra Hull, Ashley McBride (un «Straight Tequila Night» versión femenina, algo ralentizado, pero apabullante porque, como dice la escritora Casey Young: «esta chica podría cantar la guía telefónica y hacerla sonar como un hit») y un colosal Jamey Johnson robándole la novia (como diría el otro a propósito de la versión que le hiciera el otro, bueno, el otrazo) a Anderson para cerrar el disco con la mítica «I'm Just an Old Chunk of Coal (But I'm Gonna be a Diamond Some Day». Lo mejor de lo mejor, ahí es ná. Habrá quien lamente el eclecticismo, pero esto es lo que hay, y funciona a las mil maravillas. No hay imitadores. No se trata de fotocopiar las canciones ni el estilo del intérprete. Se trata de devorar las canciones y regurgitarlas, y hasta tal punto se consigue el objetivo que estoy plenamente convencido de que cualquiera que no esté familiarizado con la música de Anderson y oiga las canciones por primera vez sin conocer su procedencia va a pensarse que son canciones originales de sus intérpretes. Buen trabajo. Suenan muchísimo a ellos, y eso es precisamente lo que yo, al menos, espero de un disco tributo. Al final, lo que importa son las canciones. Y hay que decir que muchas de ellas crecen aquí lo que no pudieron llegar a crecer en su día, encorsetadas como estaban por aquellas lamentables orquestaciones; aquí crecen, decía, en matices y emoción. Un álbum sincero y cantado desde el corazón. La foto de la cubierta, por cierto, la hizo en su día Johnny Cash (el otrazo del que hablábamos a propósito de la versión que hiciera de aquel otro que se lamentaba tan jubilosamente) Y así es como, al final, el círculo no solo no se rompe, sino que se ensancha. Bendito seas, Dan Auerbach.