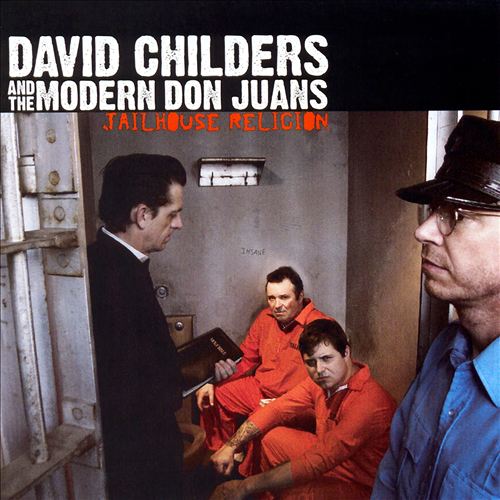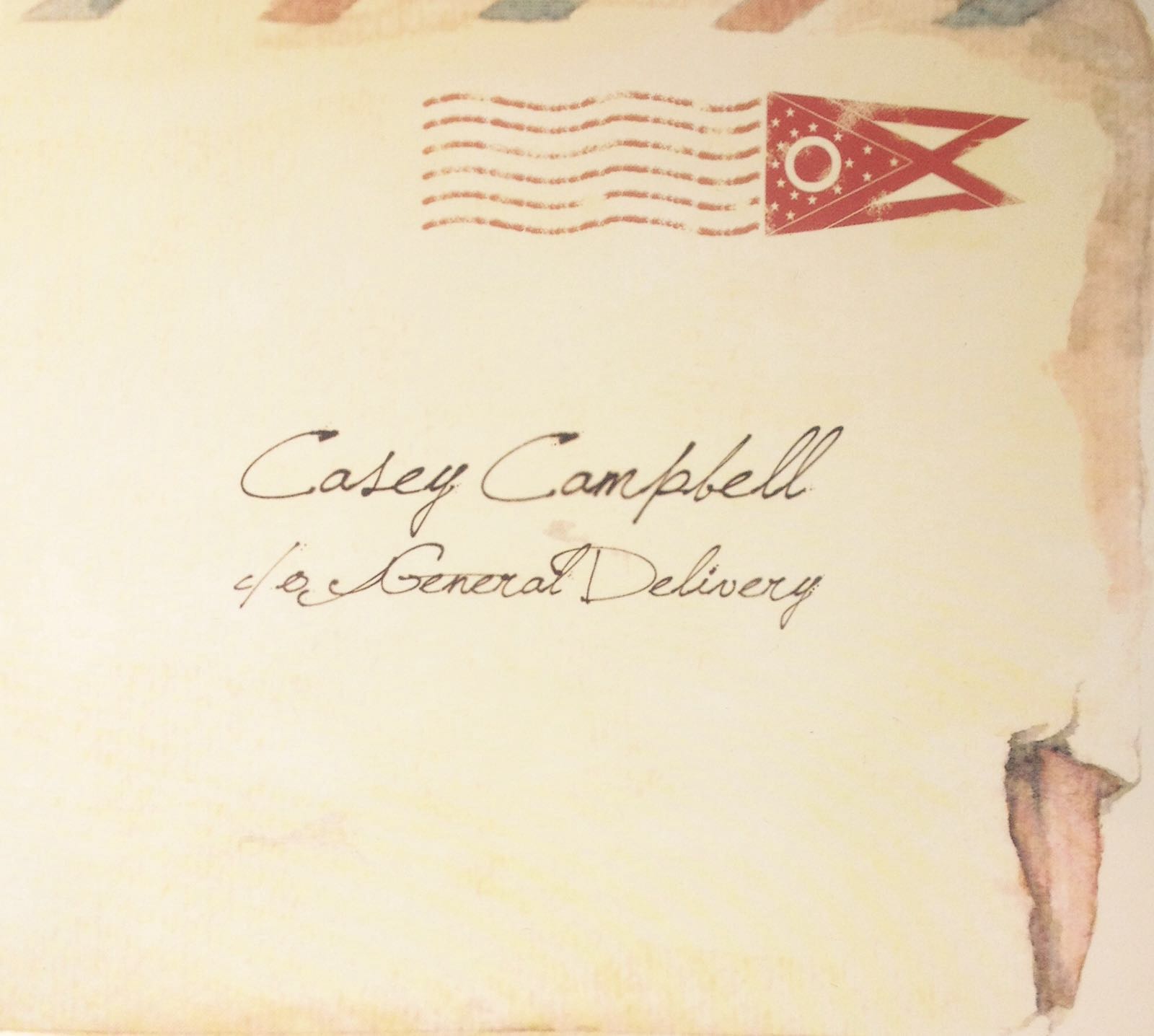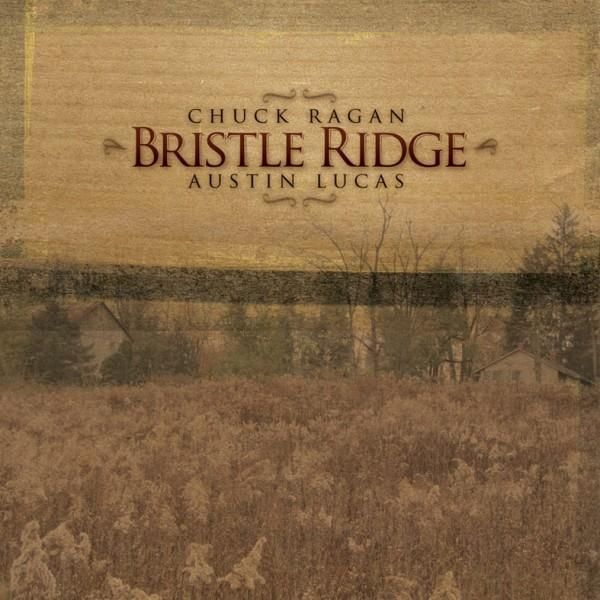Rockingham
(At The Helm Records, 2016)
Hace tiempo que no hablo de él. Puede parecer que se ha ido, pero no. Sigue haciendo su trabajo en la sombra. Mi amigo el entendido. A veces me pregunto qué demonios haremos cuando él no esté. Tremenda depresión. No nos quedará otra que volver a fatigar las páginas de la revista No Depression en busca de pistas, migajas y jeringuillas usadas. Y echarle tremendamente de menos. Porque conocía nuestra alma, y nuestras debilidades. Y sabía sanarlas, como las «Sisters of Mercy» de aquella eterna canción de Leonard Cohen: «Y me trajeron su consuelo, y luego me dieron esta canción»… El caso es que en la tercera entrada de este Blog, allá por mayo del 2015, en la reseña del último álbum de los American Aquarium (Wolves), aparte de hablar de mi queridísimo «dealer», apunté su vaticinio. Cito textual: «Dice “el entendido” que el siguiente paso lógico solo puede ser la disolución de la banda y el comienzo de la carrera en solitario de su líder, BJ Barham». Pues bien, me quito el sombrero. La banda no se ha disuelto (es más, en breve publicarán un cd/dvd de un concierto que demuestra el buen estado de salud de la banda, por ahí dicen que su directo es conmovedor, y yo me lo creo), pero, en efecto, BJ Barham, líder del grupo, acaba de sacar su primer disco en solitario. Como muy bien dijo «el entendido», se veía venir. Y menudo disco. Desgarrador. Los pelos como escarpias. Todo surge en noviembre, en Bélgica, durante un concierto de los American Aquarium, la noche del ataque terrorista en París, en el concierto de los Eagles of Death Metal. Un par de días más tarde, BJ Barham tenía compuestas estas ocho canciones. Canciones sobre el hogar y sobre el «sueño americano» roto. Carreteras que conducen a ninguna parte. El cinismo oscuro que se genera en las ciudades pequeñas. La desesperación. La necesidad de evasión. La imposibilidad de evasión. La violencia… Y como broche final, dos versiones totalmente despojadas, como puñetazos en la tripa, del colosal álbum de American Aquarium del 2012, Small Town Hymns. Todo muy acústico, desenchufado, de arma blanca. Por ahí he oído algo que me encanta: este álbum hace que John Moreland suene a Sonny and Cher. Ahí lo dejo. Juzguen ustedes mismos.