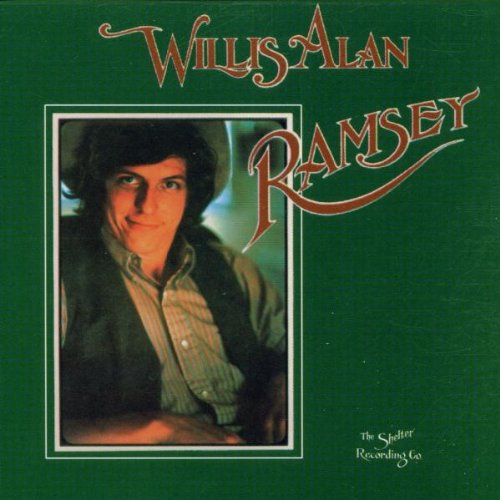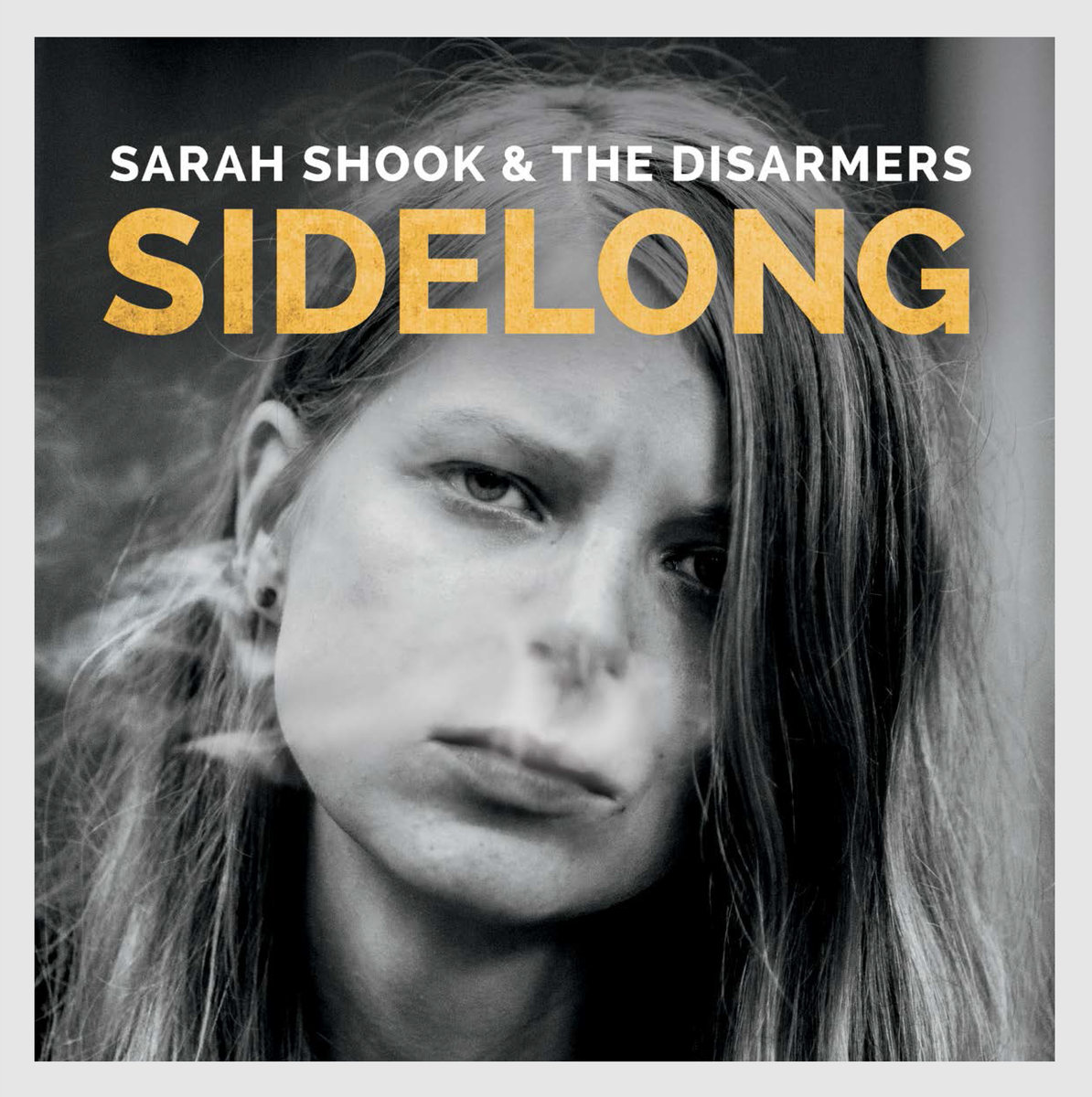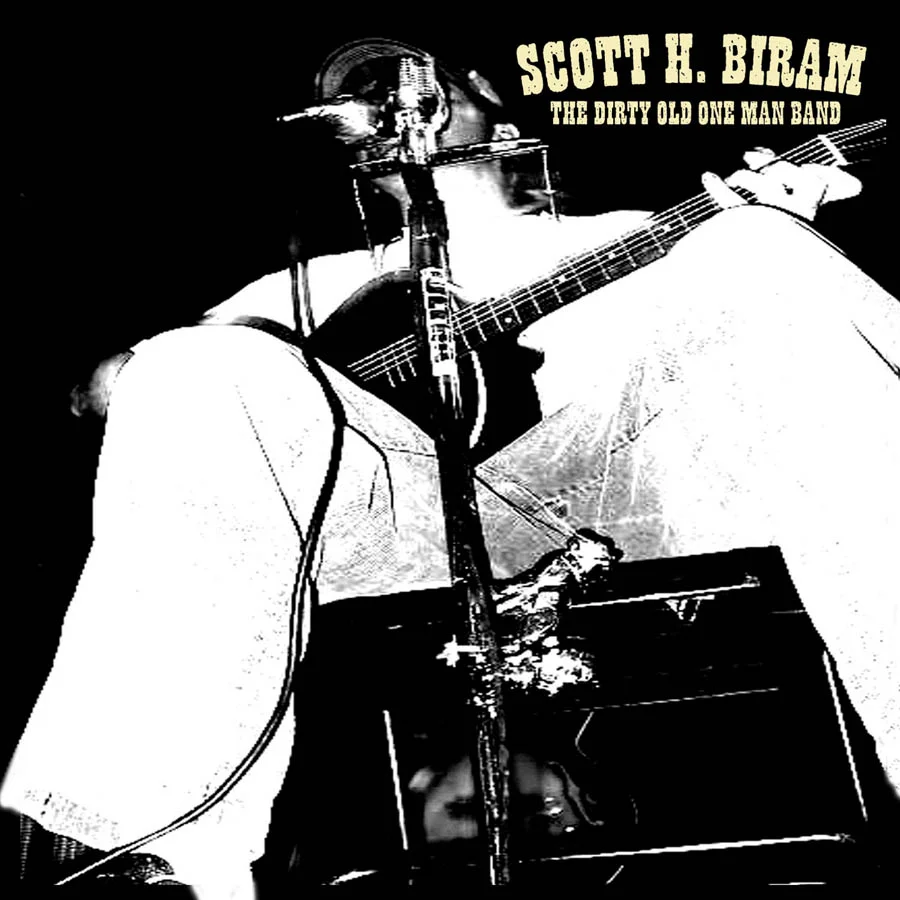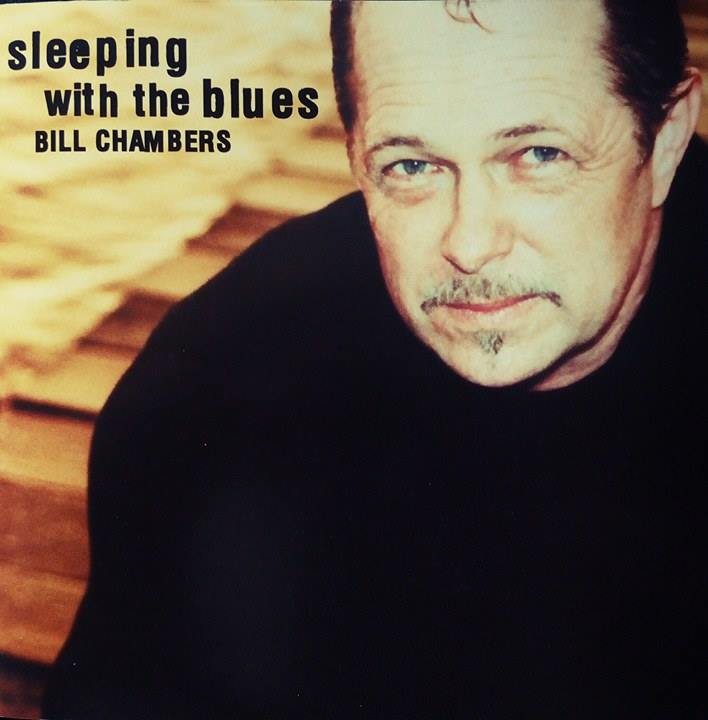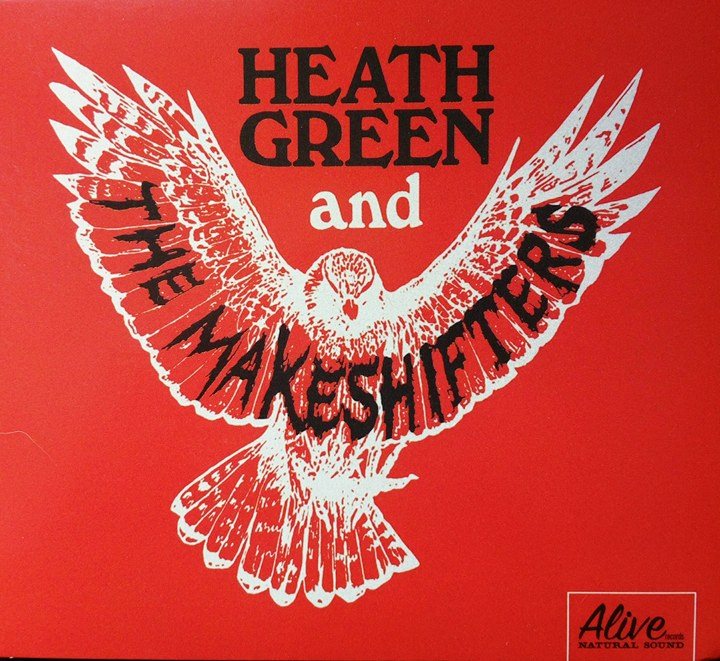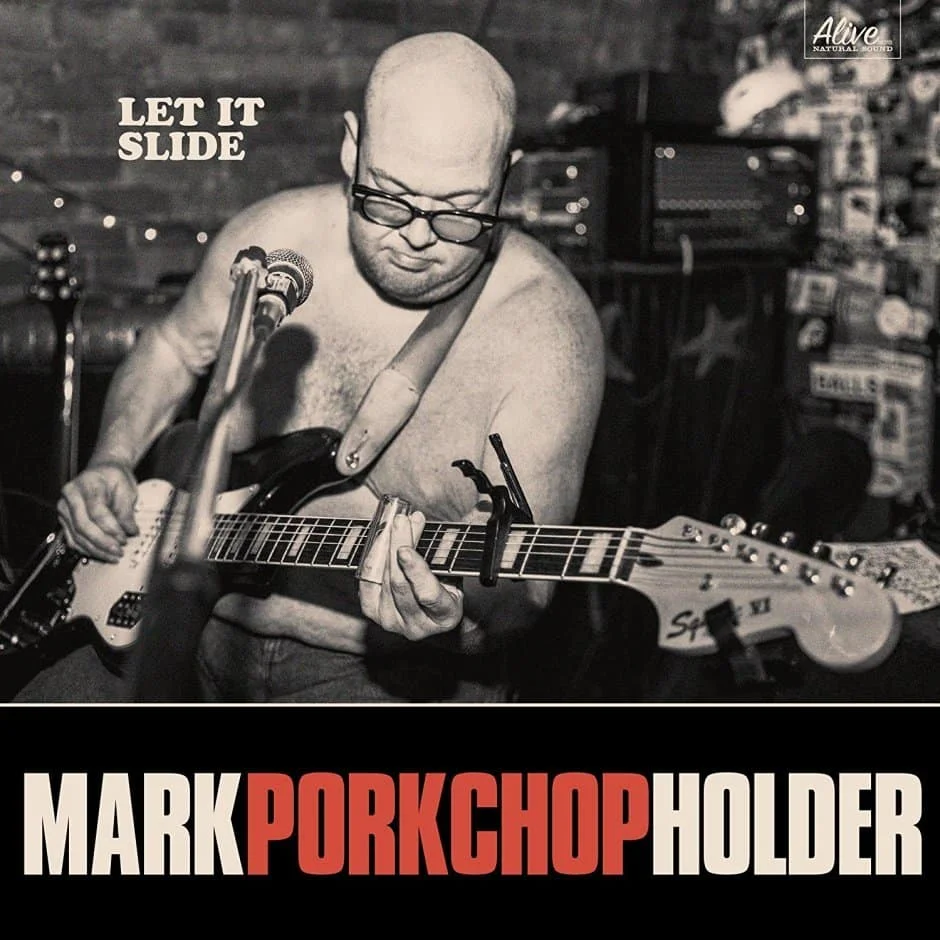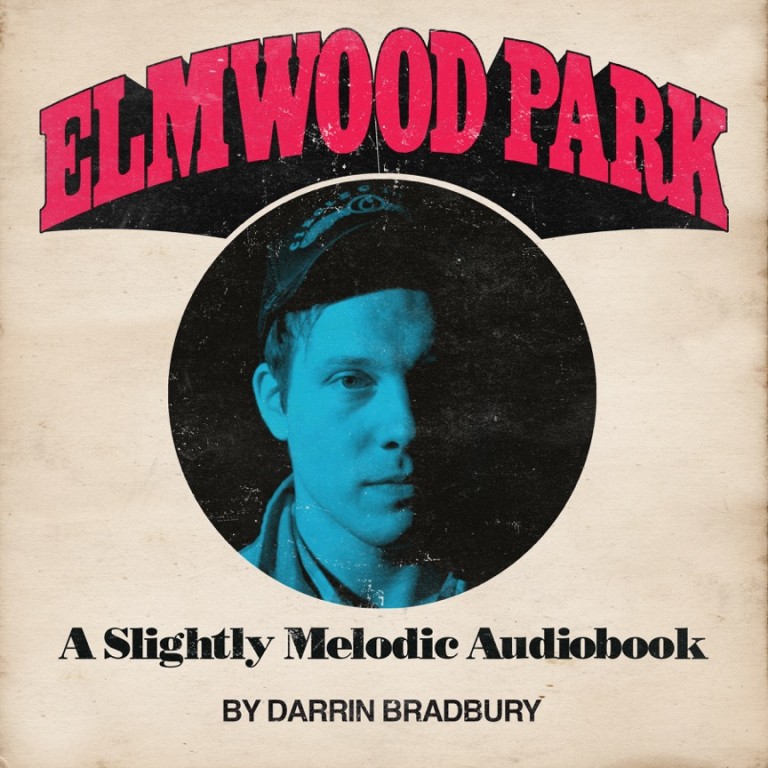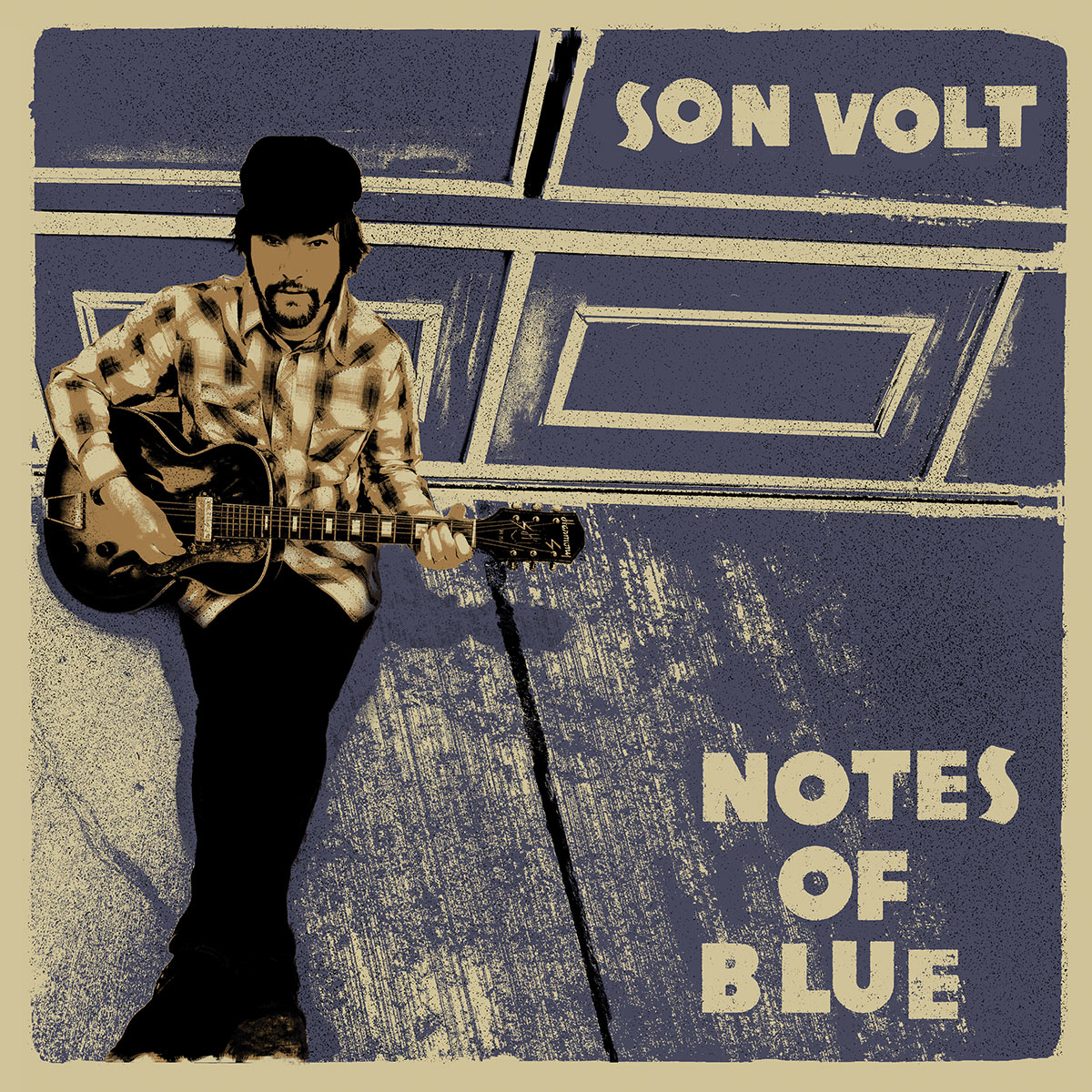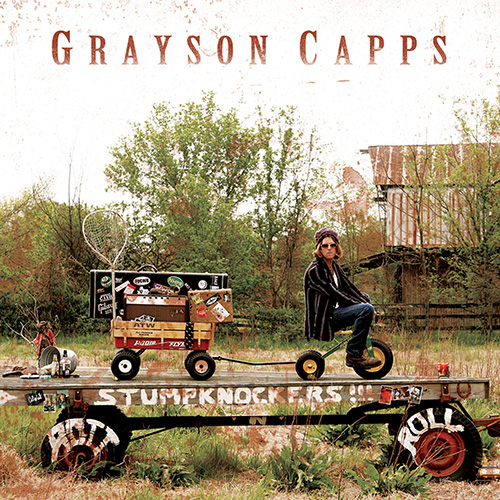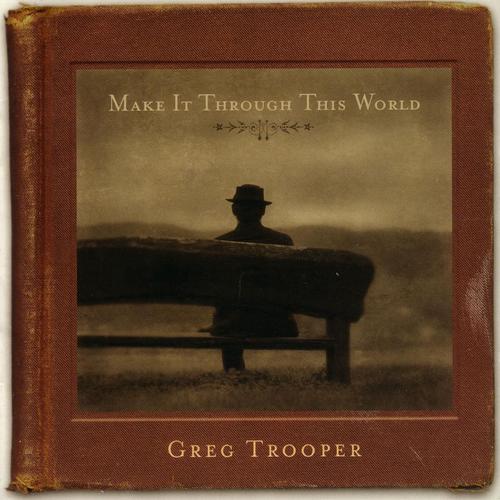Prayer For Peace
(Songs of the South, Sony, 2017)
Los hermanos Dickinson ya estaban tardando en aparecer por aquí. Su anterior trabajo fue una barbaridad (World Boogie Is Coming). Difícil de superar (mi vecino lo sabe). Y desde la noticia del salto a una demoníaca multinacional (Sony) el miedo nos había entrado en el cuerpo. ¿Ahora qué? ¿Vendidos al mainstream? ¿Ya solo nos quedará brindar por los viejos tiempos? ¿Fatigar los viejos álbumes? De hecho, ya el más que prescindible paso de Luther por unos Black Crowes de capa caída en un intento por recuperar con trágico patetismo un poco de la vieja credibilidad pantanosa, anticipaba tiempos duros y, fundamentalmente, feos. Pero no. El diablo ha salido perdiendo. Los Dickinson no han cedido ni un ápice en el trato del cruce de caminos y siguen apostando fuerte por la radicalidad de su propuesta. R.L. Burnside y Fred McDowell siguen presidiendo el altar vudú de sus invocaciones (en este Prayer for Peace hay tres versiones de las viejas bestias). Nada de engolamiento comercial, nada de pulir los bordes para que a la hija del directivo de turno no se le atragante el postre y escape por la noche al río. Esto sigue siendo blues rural y agresivo de juke joint con gente de cuchillo oculto en la bota. Aquí se mata a Robert Johnson por follarse a la novia de otro. Así que ándate con ojo y cuidado con las miraditas. Un estofado oscuro de soul con agallas, boogie, mucha ciénaga y toques de rock psicodélico con alguna que otra incursión en un hip hop de lo más agreste y escabroso. Como dicen por ahí, en este octavo disco las credenciales de los hermanos Dickinson permanecen intactas. Impecables. Ya desde el primer tema, el que da título al disco, aparece Oteil Burbridge, exmiembro de los Allman Brothers (hoy la cosa va de hermanos), con su flautín, para volver la cosa aún más turbia e inquietante, si cabe. La intención no es atraer a nuevos creyentes ni expandir la fe, sino permanecer fieles a sí mismos. Que la cosa resuene con su original crudeza en mitad del bosque y que se acerque a la ceremonia quien quiera o se atreva (la hija del directivo, sudorosa y embriagada, con los pies sucios). Además, el álbum se ha perpetrado en seis estudios diferentes, aprovechando parones de gira. Memphis, Nueva Orleans, Kansas City, Austin, Nashville y St. Louis. Ha habido muchas manos metiendo la cuchara en el guiso, pero no se nota. La cohesión es perfecta. No hay grumos. La salsa ha quedado en su punto (aunque mejor no preguntes de qué es la carne). Y si bien es verdad que no suena a como suenan en directo, también es cierto que es imposible sonar mejor en un estudio. Todo se hereda. Y esta gente ha sabido heredar, que no es poco. Hay quien se depelleja vivo o quien se dedica a malvender las viejas reliquias de la familia. Aquí hay respeto, tradición y una apuesta fuerte por vivir con los pies bien asentados en el presente, tanto en la denuncia de los tiempos que corren como en el innovador espíritu revisionista. Y a mí me da que lo mismo han despedido a alguien en Sony...