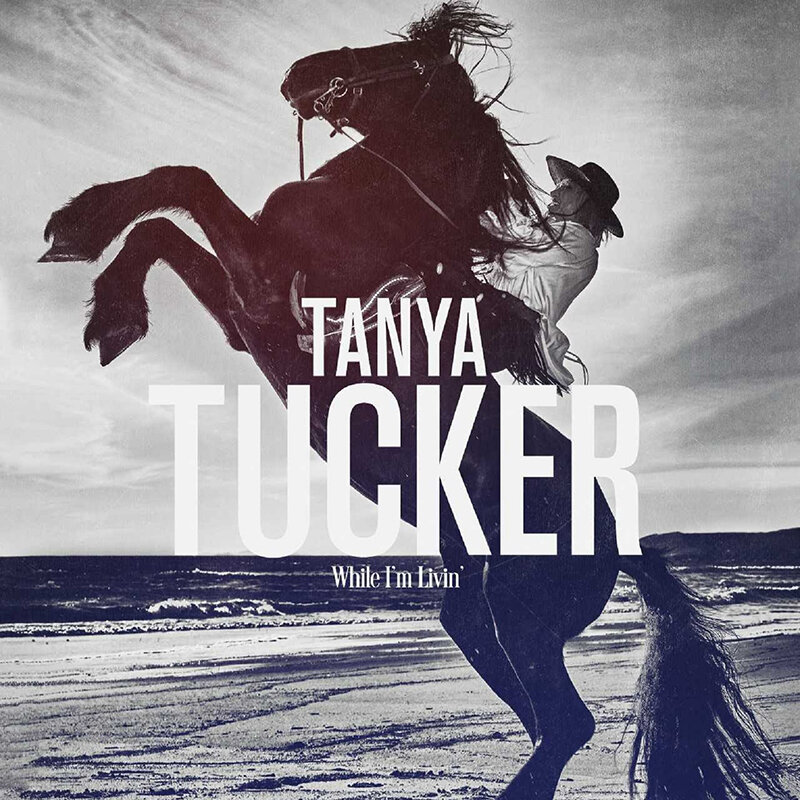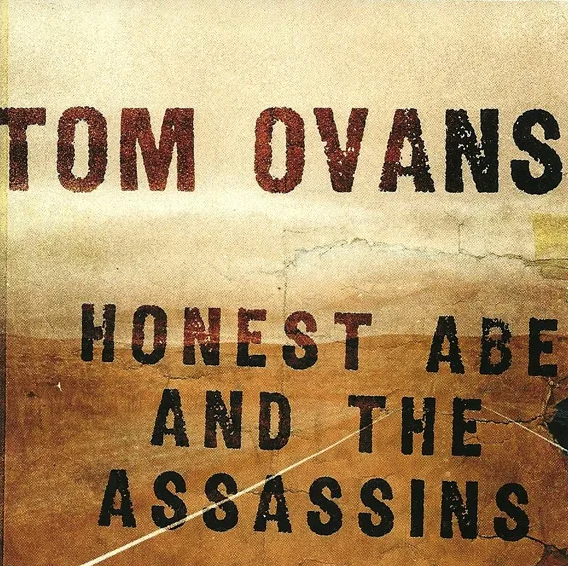Lamentations
(New West Records, 2020)
Fue la tercera entrada de este blog, hace ya la friolera de cinco años, el 14 de mayo de 2015, apenas empezábamos en estas lides, acababa de salir el Wolves, su mejor disco hasta la fecha, y los de Raleigh, Carolina del Norte, con el nombre distraído del primer verso de la canción de Wilco «I Am Trying to Break Your Heart» («I am an American aquarium drinker / I assassin down the Avenue […]»), eran desde hacía ya cinco o seis años una de nuestras bandas favoritas «EVER» (el anterior disco, Burn. Flicker. Die., producido por Jason Isbell también nos había volado la cabeza). Preconizamos, ya entonces, la carrera en solitario que el líder del grupo, BJ Barham, no tardaría en emprender (disco que, en efecto, también acabaríamos reseñando al año siguiente, el primero de octubre de 2016), aunque, en vista de los avatares y las peripecias de la formación, tampoco era ser muy agorero, el propio Barham, en abril de 2017, haría la siguiente declaración: «Fundé American Aquarium en la habitación de la residencia de estudiantes de la universidad en 2005 con la esperanza de formar una banda que diera vida a mis canciones. En los últimos doce años he dado más de tres mil conciertos con veintiséis músicos distintos. Hemos estado en trece países y en cuarenta y seis estados, y hemos grabado nueve álbumes bajo el nombre de American Aquarium. Me duele en el alma tener que comunicaros que la actual formación ha llegado a su fin». Pero lo que todo esto venía a dejar claro era que American Aquarium, se mirase por donde se mirase, era y es BJ Barham, sus canciones, y, tras el álbum en directo que seguiría al Wolves (el contundente Live at Terminal West, de 2016, que incluía el fabuloso DVD del concierto), volvería con nuevas formaciones para el Things Change (2018), producido por John Fullbright (otro habitual en estas líneas), y para este portentoso Lamentations que hoy reseñamos, producido, como todo lo bueno que sale últimamente de aquellas latitudes, por el ubicuo Shooter Jennings (que, básicamente, deja hacer). Pues bien, entre aquel Wolves que reseñábamos en 2015 y este reciente Lamentations, no solo el grupo, sino también el país, el mundo en general, ha sufrido cambios notables que BJ Barham, atento y comprometido observador de la realidad, magnífico escritor, ha sabido diagnosticar y diseccionar de manera admirable. Se puede trazar un arco que va desde el tema «Southern Sadness» del Wolves, al «A Better South» del Lamentations. En el primer tema había ganas de marcharse lejos, desesperación, puentes quemados, un agujero imposible de rellenar, caminos retorcidos y profundamente oscuros, una indeleble tristeza sureña. El país, y más concretamente el Sur, se iban a la mierda. Aún estaba Obama en el poder, pero saltaba a la vista que la cosa no iba a durar. Se avecinaban malos tiempos. Las peores pesadillas, finalmente, se hicieron realidad. Mucho más de lo esperado. Y BJ Barham fue testigo. «The World is on fire», era la canción que abría el álbum Things Change. Y así llegamos por fin a estas emocionantes «lamentaciones». Un disco de una fuerza y una contundencia necesarias. Porque Estados Unidos no es eso. No puede serlo. Todo arde, en efecto. En el Sur especialmente. Fantasmas del pasado que nunca habían sido fantasmas ni se habían desvanecido. Aguardaban en la sombra. Y el panorama resulta de lo más desolador. Pero también es año de elecciones. Y a otra cosa no, pero a la dignidad sí que se puede y se ha de apelar. Para que no acaben metiendo a todo el mundo en el mismo saco. BJ Barham no se avergüenza de sus orígenes. Pueblos vacíos y empobrecidos. Rednecks y crackers. Pero como dice en «A Better South», a cada gota de orgullo le acompaña otra de culpa. Hay gente luchando por motivos equivocados. Herencia y odio, la eterna discusión. Y por cada paso que se da, parece que hay dos que retroceden. Pero él lo tiene claro. «Cierra la boca y canta tus canciones». BJ cree en un Sur mejor. «Estoy harto y cansado de escuchar a la generación de mi padre, / el subproducto de la guerra y la segregación, / gente que sigue pensando que puede decirnos lo que hay que hacer, / quién puede vivir dónde y quién puede amar a quién». Ha llegado el momento de la acción y el compromiso. La música siempre ha sido un arma poderosa. Dirá el ministro de cultura imbécil que es «ocio nocturno», o lo que quiera, pero canciones, álbumes y artistas de este calibre, con esta actitud y esta convicción, son los que hacen que las cosas cambien y no acaben pudriéndose en la sombra. Lucha y esperanza. Gracias de nuevo, BJ. Eres muy grande.