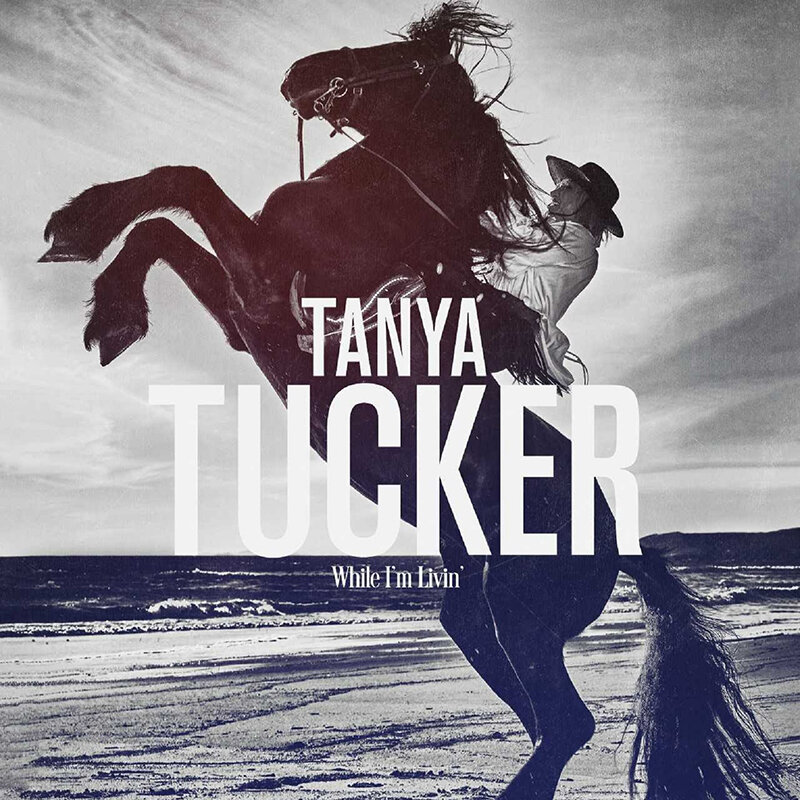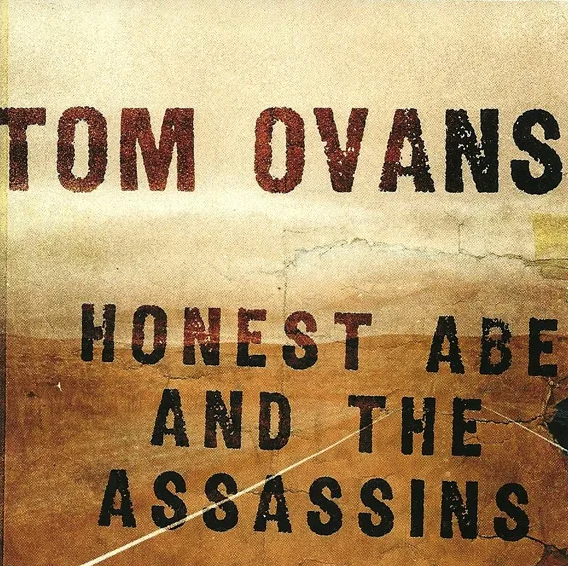A Heart Of Gold Is Hard To Find
(Anticorporate Music, 2019)
En la primavera de 2019, sin más armas que una acústica Guild F-20 de 1956 y «las cuerdas vocales en proceso de desvanecimiento» de Benjamin Todd (así lo refiere él mismo), en los estudios Black Matter Mastering de Nashville, tuvo lugar este exorcismo. Es el primer disco que el interfecto reconoce haber grabado completamente sobrio, algo que no ocurría, lo de la completa sobriedad, desde que tenía catorce años. Cada canción está dedicada a alguien y es un demonio expulsado. Obviamente, dice, hay un par de canciones para su mujer, Ashley; el resto están dirigidas a su familia, a algún que otro amigo y a gente con la que ya no se habla. «He escrito miles de canciones a lo largo de mi vida y buena parte de ellas o bien estaban dedicadas directamente a alguien, o bien hubo alguien muy presente en mi corazón durante el proceso. Algunas de las composiciones de A Heart of Gold is Hard To Find las escribí apenas unas semanas antes de entrar en el estudio de grabación, y otras son de hace más de una década. Me pareció importante sacar un álbum radicalmente personal, que hablase solo de mí, pero que, al mismo tiempo, fuese, de algún modo, universal. Todos mantenemos diálogos con la gente que se cruza en nuestras vidas, y lo hacemos del modo que desentrañan estas canciones. Aun así, son conversaciones personales imaginarias. Fue muy catártico grabarlas y espero que puedan servir de inspiración para que la gente se atreva a decir las cosas que casi nunca se dicen a los seres amados…». Y así es como, de pronto, se despliegan el dolor y la crudeza, sin excusas ni embellecimientos vanos, buscando y hallando una suerte, cualquier suerte, de cauterización, la liberación a través de la verdad. Tatuajes que curan y cicatrices que cierran. El recuento honesto y el testamento sincero de una vida siempre padecida, con poco más que agallas, bolsillos vacíos y agujereados, entre la adversidad y la desesperación. Benjamin Tod nació y se crió en Sumner County, Tennessee, y empezó a tocar en las calles de Nashville a los trece años. A los catorce le expulsaron por tercera vez del colegio y ya jamás volvería a pisarlo. En su lugar, comenzó a entrar y a salir, recurrentemente, de centros de detención para menores. Debutó con quince años en la escena punk de Nashville, tocando el bajo en una banda muy perroflauta que se llamaba Capital Murder. Los siguientes años son sobre todo de acuclillarse con mendigos locales, debajo de los puentes, y con vagabundos en trenes de mercancías, aprendiendo la ley de la calle y de la carretera, por las malas: drogas, alcohol, muertes de amigos y caos desde muy crío. A los diecisiete se larga de Nashville en un tren con Ashley Mae (su actual mujer, una historia de amor tumultuosa, llena de aventuras y contratiempos) y se dedican a tocar juntos, música folk y country, en cocheras y paradas de camioneros, para llenar la tripa y seguir caminando. Un año y medio más tarde, Benjamin Tod ha sido encarcelado en cuatro estados, ha viajado de costa a costa en trenes de mercancías, ha ganado pasta de todas las maneras imaginables y se ha enamorado perdidamente de la carretera, de la aguja y de la botella. A los 19 se une a los Barefoot Surrender, una banda de folk/punk, aunque la cosa acababa menos de un año más tarde, con una pelea en un bar y una reyerta en un hotel. Es entonces cuando forma con su mujer (y su perro, un labrador) la banda Lost Dog Street Band, la Banda Callejera del Perro Perdido, con sede en el condado de Muhlenberg, Kentucky, un lugar, que como cantaba John Prine: «huele a serpiente». Canciones sobre adicción, muerte y corazones rotos. Sacaron cinco álbumes, cinco joyas. Este A Heart of Gold is Hard To Find, es su segundo disco en solitario y, una vez que lo escuchas, ya no te lo puedes sacar de dentro, es más, cuanto más lo escuchas más te entra, más te cala y más te jode, benéficamente, la vida. Si duele es que estás vivo y si pica es que se está curando. Asoma la esperanza, sí, aunque nunca se queda uno del todo ileso. Es su obra más personal y minimalista hasta la fecha. Lo ves, lo oyes, te acuerdas de los grandes, de Townes y del Steve Earle que bailaba con la muerte, y piensas: «no todo está perdido». Aún hay bestias sueltas.