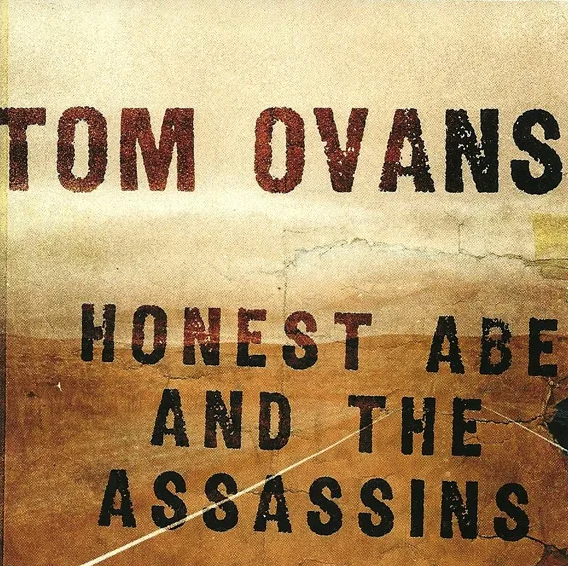Farmland
(Torres Music Group, 2019)
Nacido y criado en Nashville. Olvídense de Taiwan. Sus padres llegaron a Estados Unidos en la década de 1980. Infancia de piano en el salón. Madre pianista profesional. Ser niño en los noventa. Nirvana, The Shins, Bright Eyes y los Weepies. Todo ese daño. Pero también mucho banco de iglesia, mucho río Cumberland, mucho Ryman y mucho Music City Walk of Fame. Farmland se llama Farmland porque fue grabado en los estudios Farmland, no busquen gallinas, ni graneros, ni bollos con salsa de carne. La cosa es muy de ciudad. De patearse aceras y bares y tiendas de discos. Grabado en apenas dos días con la mayor belleza y simplicidad del mundo, mucho más folk seco que country, equiparable al disco de Ian Noe que reseñamos hace unos meses por aquí mismo. Mucho John Prine, alabado sea. Guitarra, dobro y fiddle. Teclado apenas. Y letras de alguien que se nota que ha leído. Corazones rotos, errores, fragilidad… nada nuevo bajo el sol, la vida. Y esa variedad de fraseo en la que lo que importa ya no es solo lo que se dice, sino cómo se dice, algo que ha aprendido y digerido de los grandes. Al final, lo importante son las historias. Pequeñas narraciones para matar el tiempo y sobrevivir al día a día. Cosas que pasan y duelen. Porque para las voces bonitas y las letras insustanciales, para los crooners y las Reinas del Rodeo, ya hay otros sofocos más adolescentes. Nashville lo sabe. De hecho, Nashville lo produce, en masa. Es donde está el dinero: música insulsa y pueril, música profiláctica y retractilada, música de usar y tirar, no exactamente «música para corazones incendiados» (haciendo referencia al título de uno de los libros de nuestra escritora favorita, A.M. Homes). Las canciones de Farmland sí son, en cambio, canciones para incendiar la casa y ver qué pasa, para incendiar la casa y que por fin suceda algo en esta especie de vida quieta y suburbana a la que parece que estamos lamentablemente predestinados. Estas canciones vienen del otro lado de Nashville. El de los callejones, los bares y los pequeños estudios. Reinas de Motel, Lyra, Eveline, Christine, malos hábitos, luces de neón, lavanderías, calderilla con la que lo mismo te llega para otra cerveza, electrodomésticos estropeados y los Estados Unidos de Ninguna Parte. Nostalgia y decadencia, más pesarosa aún por venir de donde viene, desde una distancia tan escasa. Ya tan joven y ya tan jodido. Ya tanta amarga lucidez. Hay en Gabe Lee un tono conversacional, íntimo, casi de porche o de barra de bar ya muy tarde y vacío. Un extraño que te cuenta sus historias, le invitas a otra copa de lo que sea que esté bebiendo y luego se marcha. Farmland es el disco de esas batallas. El primero. El de la soledad y la bondad de los extraños. Pero la cosa no se ha quedado ahí. Esa etapa ya ha pasado. Ahora ha formado una banda. Ahora ha llegado el momento de sacudirse el polvo, comprarse (o robar) unas botas nuevas y ponerse a hacer ruido. Hasta ha coescrito un temazo con el tremendo Marcus King. Honky Tonk Hell acaba de ver la luz. Y lleva una sonrisa de heartbreaker instalada en la cara de oreja a oreja. Solo nos queda celebrar que siga saliendo gente así de entre los escombros de esa América perdida, de esa América que, quizá, jamás haya existido. «Alright Ok».