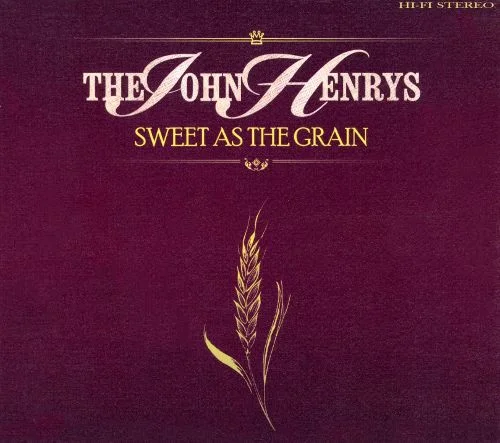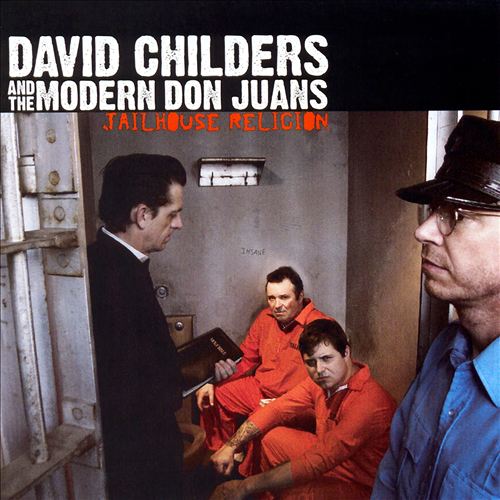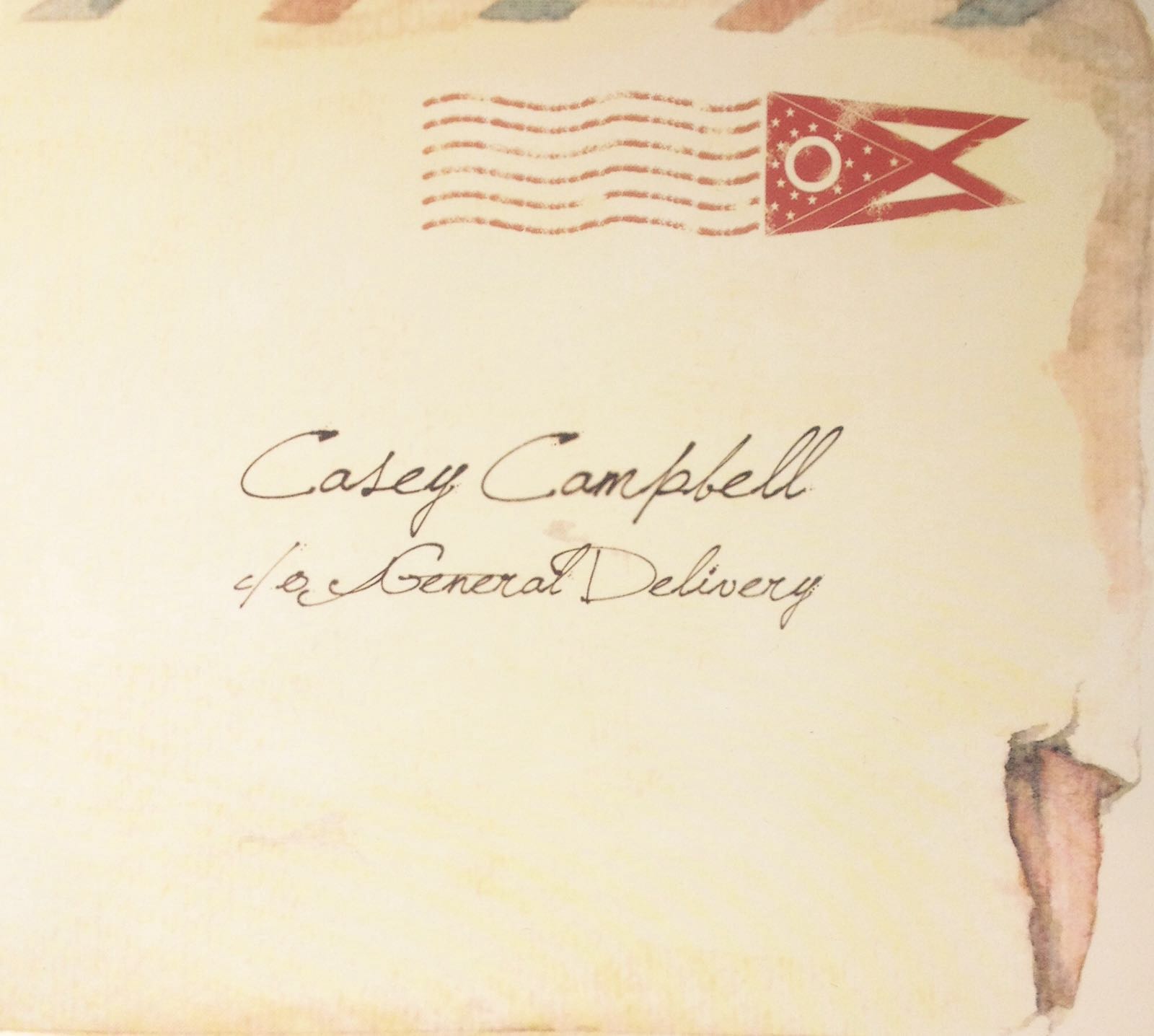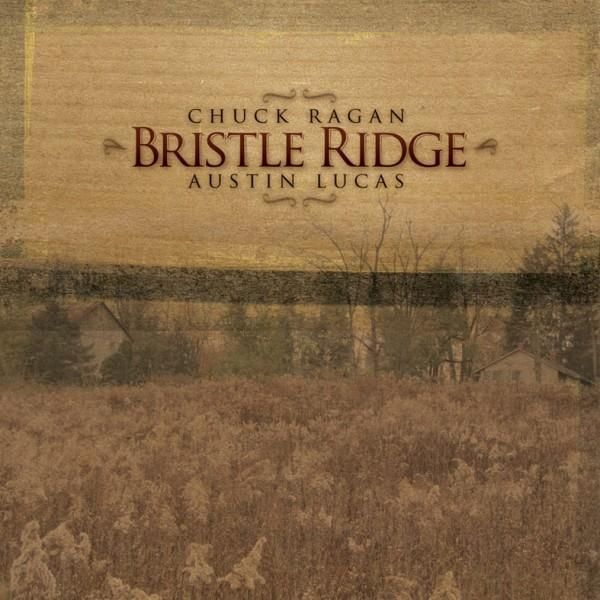Protest Songs
(Roustabout, 2016)
Rústicos de Indiana. Intento recordar aquellas «Tierras de los Indios». Recuerdo campos de maíz. Una larga extensión que cruzamos verticalmente yendo hacia otra parte (creo recordar que desde Illinois y una historia bastante rara a Kentucky y otra historia no menos extraña). Y quizá nunca haya sido más que eso: un territorio que uno cruza para ir a otra parte. No en vano su lema es «The Crossroads of America» («Las encrucijadas de Estados Unidos»). Yo andaba en una de esas, huyendo a ninguna parte. Indiana eran los Pacers, que siempre estuvieron ahí (¡cómo las colaba el cabrón de Reggie Miller!), pero nadie era de los Pacers. La gente era de los Bulls o de los Lakers. No sé cómo andará ahora la cosa. Hace tiempo que no me asomo (la NBA dejó de interesarme tras la muerte de Andrés Montes). La última vez que miré no conocía a nadie, como cuando el otro día cometí el error de entrar en el mítico bar de nuestra juventud (cuántas historias raras también en ese bar). Ni una sola cara conocida. Ni siquiera la camarera de rostro marciano que persistió tantísimos años (sí, hablo del «Louie Louie» de la calle La Palma)… Todo esto para hablar de estos muchachos. De la extrañeza de un paisaje y del sonido que genera. Punk rock y hardcore, por supuesto, música de irse a otra parte. Guns N' Roses (todos ellos), Mick Mars de Mötley Crüey y David Lee Roth de Van Halen. Pero también los Jackson 5. Y, claro, indie y hip hop en Indianapolis (con sonido de coches acelerando). En realidad, poco country y «americana», salvo en el sur, en lo que se considera el Upland South para distinguirlo del Deep South, a pesar de John Mellencamp y John Hiatt. Este es el segundo álbum de estudio de los Roustabout. Y, en efecto, suena a música de encrucijadas. Música de peón o jornalero. Hoy aquí y allí mañana. Hay fronteras cruzadas, saltos entre el más puro bluegrass, el folk y el indie. Tras una intro instrumental que te hace preguntarte a dónde demonios te conducirá este viaje, la cosa estalla con el brutal «Abbs Valley», y el disco ya no te suelta hasta el final (no te extrañe que dicho final sea en un garito de mala muerte según cruzas el límite estatal de Kentucky –o Malasaña–; camareras con caras de marcianas). Hay momentos en que recuerdan a los Avett Brothers, a los Lumineers, a los Old Crow y a nuestra queridísima Ben Miller Band. Curtidos en fiestas privadas, conciertos benéficos y bodas (dicen ellos), dan ganas de añadir linchamientos y funerales. Basta con citar algunos títulos de sus canciones para decidirte a comprarlo. «Jodidamente arruinado», «Paria», «Cerveza y una Biblia», «Meando en la Interestatal» «Jesús de gasolinera» o «Preocupante cuando estoy seco». Y en la contra y la galleta el extraño dibujo de una gallina bicéfala. ¿Qué más se puede pedir?