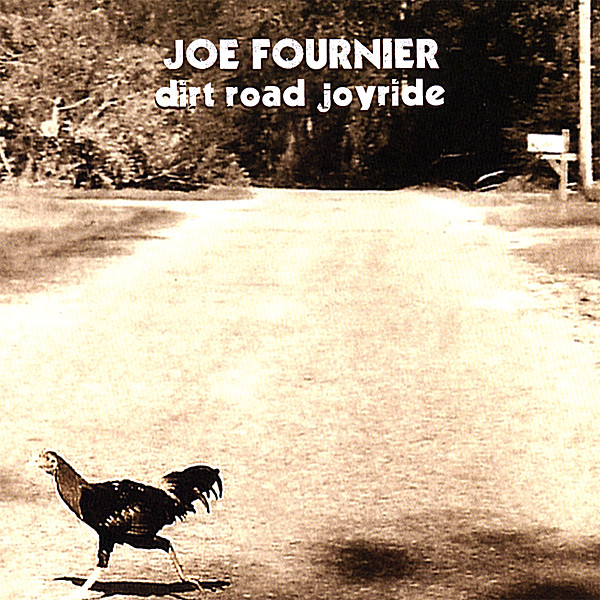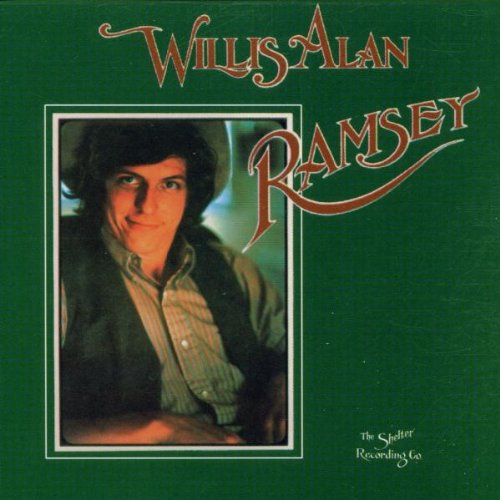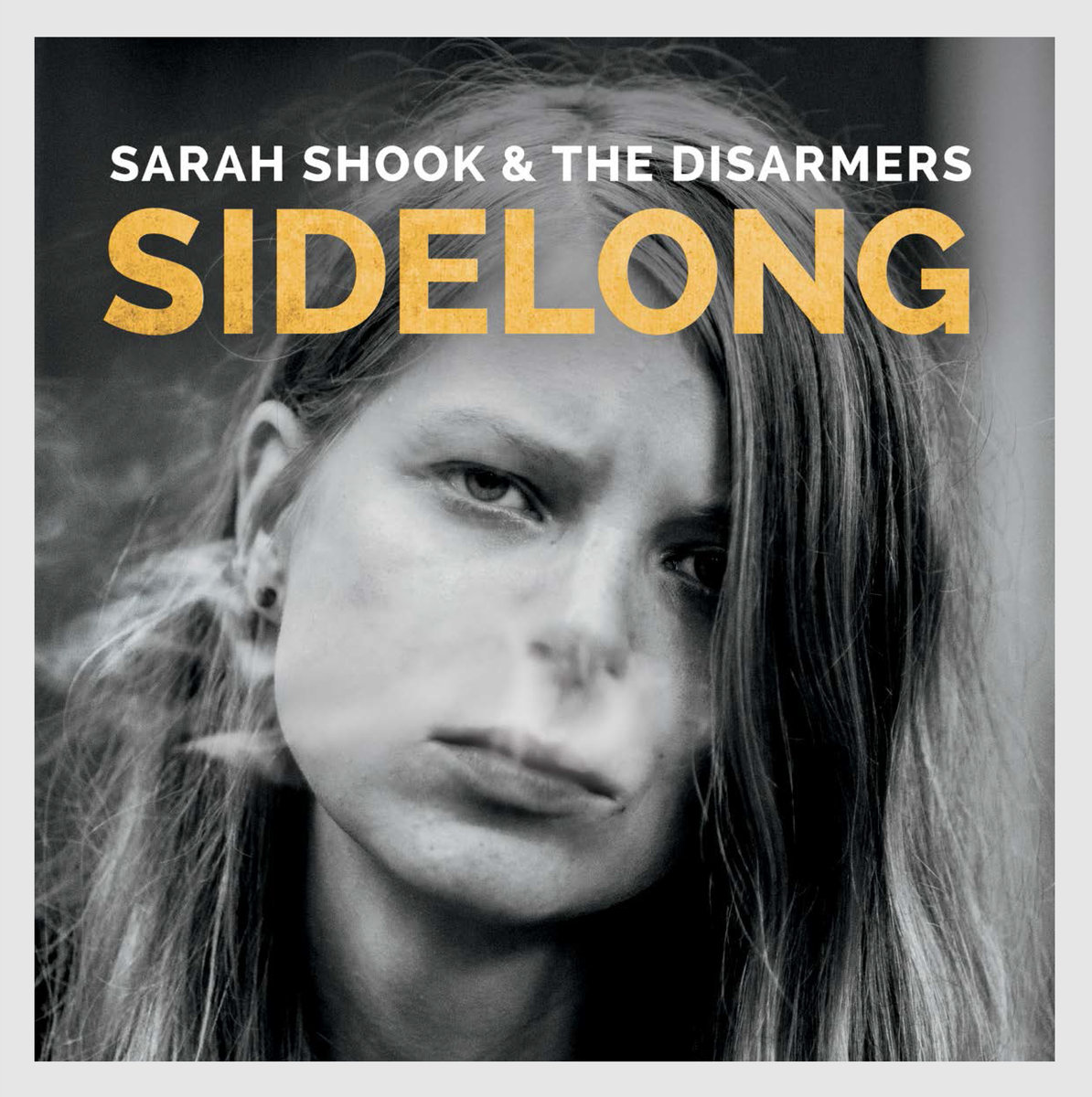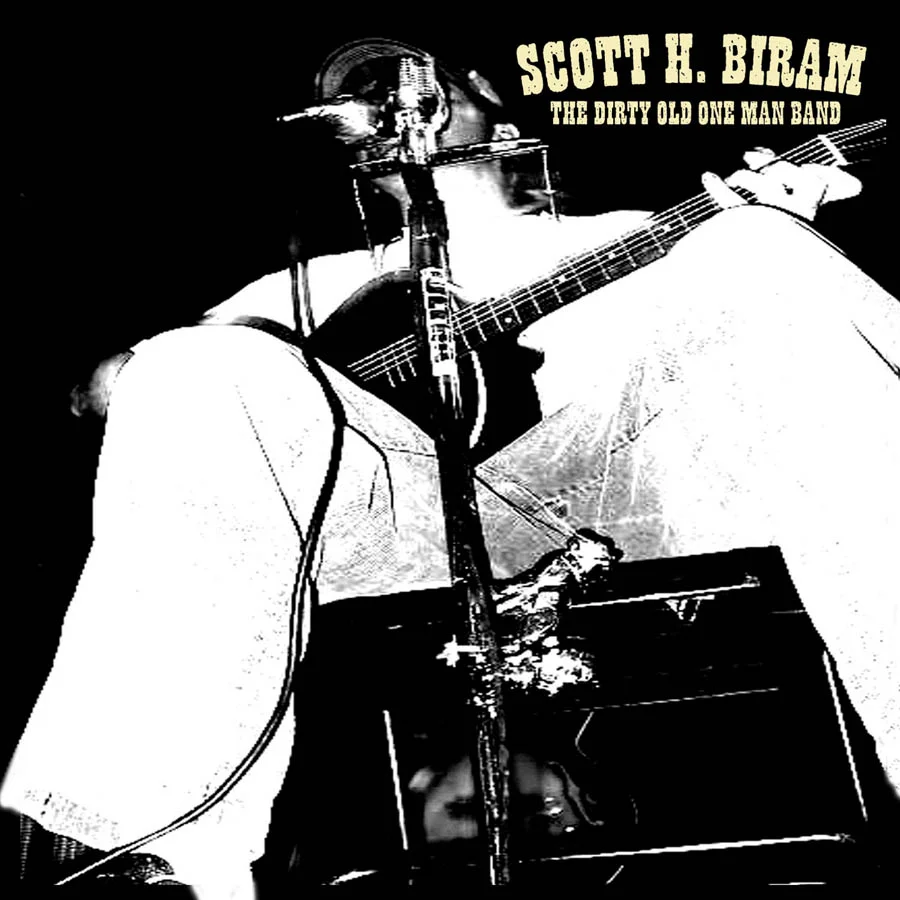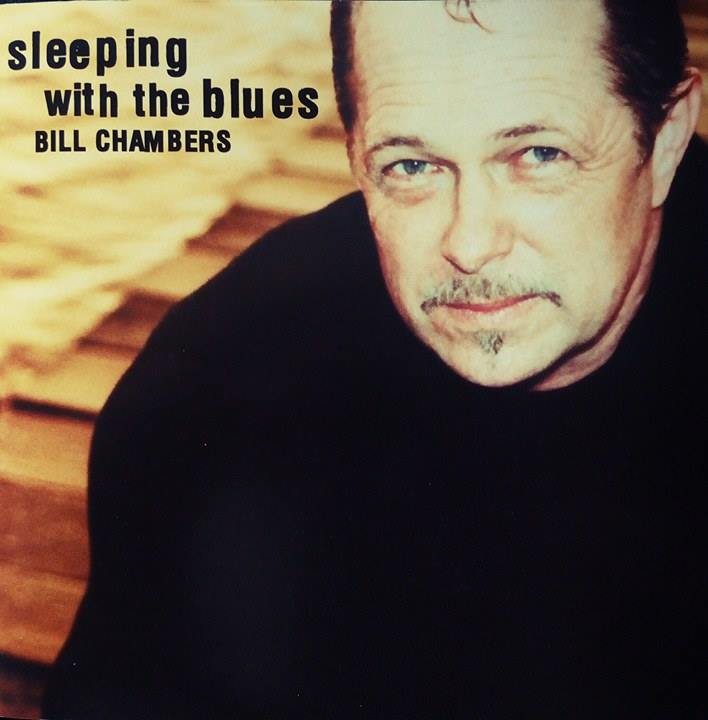Purgatory
(Hickman Holler Records, 2017)
Tremendo discazo. Y con solo 26 añitos. Coproducido por Sturgill Simpson (que toca la guitarra y canta en un par de temas; en todo el concepto hay un claro ramalazo del «Sonidos Metamodernos») y el veterano David Ferguson (alias «el ingeniero de sonido del American Recordings de Cash/Rubin, entre otras glorias»). Kentucky. La zona este de Kentucky, el condado de Lawrence (la comarca que aparece delineada en la ilustración de la cubierta). Joder con Kentucky. Algo está volviendo a suceder en el estado del bluegrass y el bourbon (probablemente nunca ha dejado de suceder). Hace treinta años bajaron de las montañas a tomar la ciudad los Keith Whitley y los Ricky Skaggs de turno, les siguió Chris Knight con su cosa de lobo estepario, y ahora, de un tiempo a esta parte, el renacimiento lleva el nombre de Fifth On the Floor, Kelsey Waldon, Agaleena Presley, Sturgill Simpson, Chris Stapleton y este recién llegado, con su Purgatorio. Cantar de casa. Tyler no se puede imaginar a sí mismo haciendo otra cosa. Es lo que lleva haciendo desde que era un crío. Tocando sin parar en ferias del condado y tugurios de mala muerte con su banda, los Foodstamps (los «cupones de comida», así de precaria es la cosa en esas montañas). Recuerda un momento crucial. Cuando le rompió el corazón enterarse de que los Dukes de Hazzard no eran de Hazzard, Kentucky. Todo mentira. Pero él no. Él solo quiera cantar sobre él y los suyos. La voz de las montañas donde se crió. Honky tonk, bluegrass de los Apalaches, folk acústico e historias en primera persona que dan voz a la gente de la vecindad con sus cosas del día a día: pastillas, cocaína, alcohol de maíz y mujeres tristes. Baladas bañadas en sangre, como las de los antiguos bardos que sortearon las flechas de los primeros pobladores (cherokees y chickasaw). Amor y crimen. «El lugar es importante, pero largarse del lugar también lo es y, al largarse, mirar atrás y poder contemplar el lugar desde ángulos distintos; eso también es importante». «Whisky, Religión y Country Zen», han dicho de él por ahí. Country de bosque profundo. Y pecar como en los viejos tiempos, con todo el peso de antes, no como ahora. Y ese «Whitehouse Road» que Bobbie Jean Sawyer ha descrito en Wide Open Country como «una conversación de billar entre Billy Joe Shaver y Guy Clark». A lo que poco más se puede añadir. «El mismo viejo blues pero en un día distinto» como dice el camello en el tema ya mentado, «Whitehouse Road». Y si no te gusta, que te den. De ahí las dos citas que acompañan la carpeta del disco. Una de Albert E. Brumley, puro góspel sureño: «Este mundo no es mi hogar, yo solo estoy de paso»; y la otra del viejo amargado Jack Kerouac: «Cuando hayas entendido esta escritura, tírala a la basura. Si no puedes entender esta escritura, tírala a la basura. Insisto en tu libertad». Pues eso. Así es como se habla en los Apalaches. Suena exactamente así.