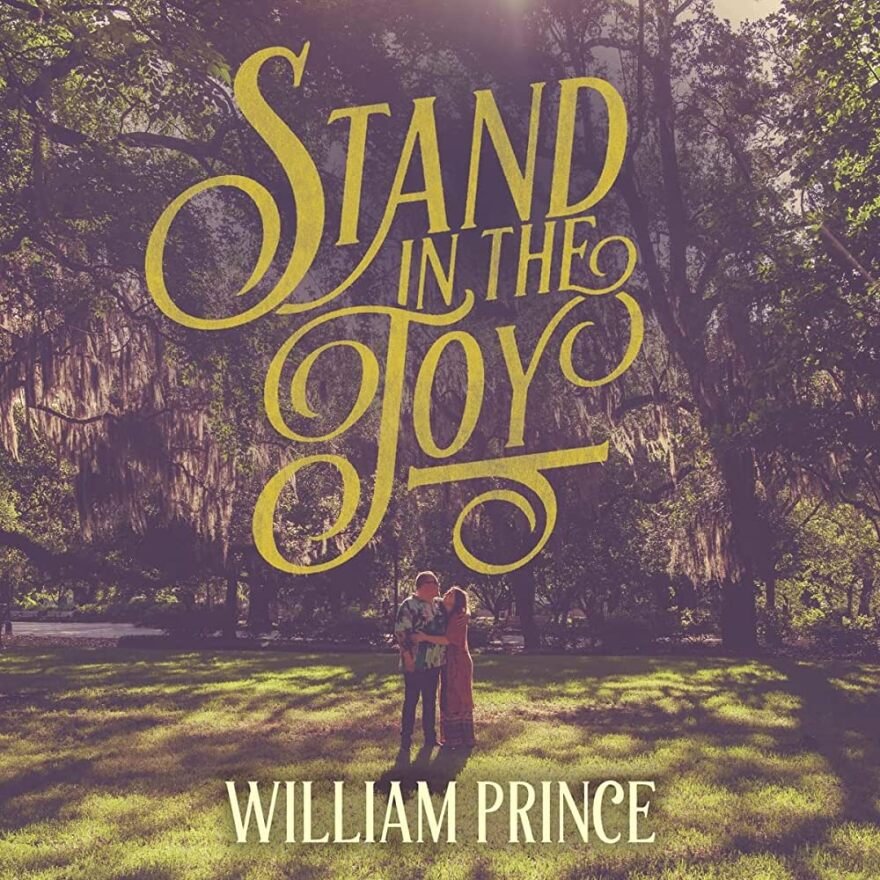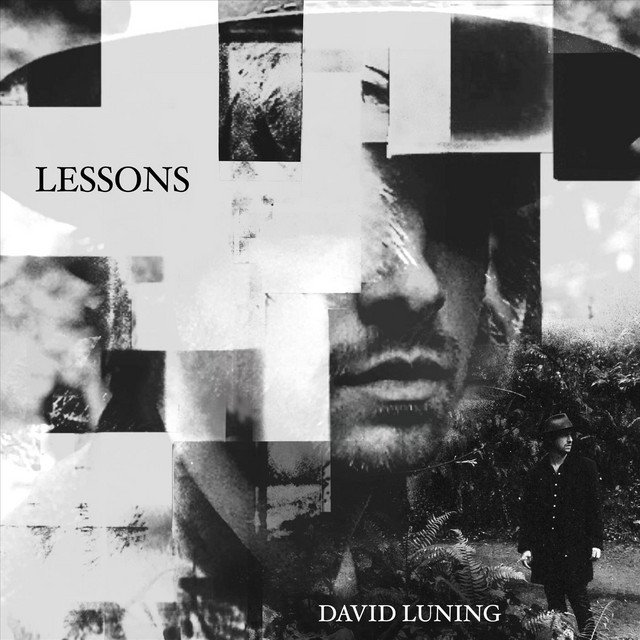Stand in the Joy
(Six Shooter Records, 2023)
Ella puso una canción de este disco, no me acuerdo de cuál ni a propósito de qué (para recordarlo habría que recurrir a la hipnosis, o borrarme la huella dactilar a base de varios metros de scrolling), pero lo que sí recuerdo es que me quedé con la copla (de la cubierta del disco y del artista, no de la copla en sí que, como digo, no recuerdo cuál fue) y que, a los cinco minutos de abandonar la conversación (o lo que fuera), me lo compré por internet. A veces nos hacemos esto, ella y yo, que es también una manera de quererse: herirnos a bocajarro con canciones, sorprendernos con artistas que sabemos que nos van a descalabrar o lesionar un poquito. El CD tardó en llegar. De hecho, lo compré a ciegas, sin escuchar el resto de las canciones, sin indagar quién era este tal William Prince, sin ni siquiera ponerle cara. Cautivado únicamente por su voz, moví ficha y luego, en la vorágine del día a día, me olvidé de la jugada. Cuando la cartera se presentó bastantes semanas más tarde, yo ya casi me había olvidado completamente del asunto, pero, al desenvolverlo, se produjo la típica perturbación en Matrix y todo cobró actualidad y sentido. Hay que decir que la susodicha, la que disparó la flecha, sabe siempre muy bien adónde apuntar y, para más inri, la muy jodía, tiene una puntería demoníaca. Para empezar, William Prince, de Selkirk, Manitoba, es miembro de una de las Primeras Naciones, los indios Peguis, descendientes de los Saulteaux (Ojibway) y los Maškēkowak (Swampy Cree). Así que por ahí ya me tenía ganado. Entre otros muchos tatuajes, luce el de la bandera de su pueblo en el antebrazo, con su significado: «Mientras brille el sol, crezca la hierba y fluyan los ríos, los árboles permanecerán». Ya había ganado un premio Juno por su primer álbum, Earthly Days (2015) y, el año de la publicación de este Stand in Joy, producido nada menos que por Dave Cobb, hizo su debut en el Grand Ole Opry. Para él ya habían quedado atrás los viejos estigmas y desafíos que, pese a todo, siguen persistiendo obstinadamente en las comunidades nativas. La aparición de uno de sus temas («Lighthouse», de su segundo álbum, Reliever) en la serie Yellowstone (en una emotiva escena de padre e hijo, con el gran Kevin Costner, de la que Prince dijo: «Si mi padre estuviese aún entre nosotros, se habría emocionado mucho») ayudó a que la cosa enraizara en Estados Unidos. Lo primero que llama la atención en su voz de barítono. Una voz con la que tardó mucho tiempo en sentirse a gusto. Lo de cantar le venía de familia. Con sus padres, formaba parte de una especie de banda country familiar que actuaba en los servicios dominicales de la iglesia. Pero por la radio todo lo que sonaba era contralto o soprano, y muy pop. No había muchos artistas indígenas de las Primeras Naciones que gastasen ese tono de voz que le había caído en suerte. Eso le hizo sentirse bastante inseguro. Aunque esa especie de marginación le acabaría curtiendo y sirviendo de acicate. Cantar y escribir sus propias canciones le resultaba aterrador. La cabezonería, y puede que una buena dosis de inconsciencia, le hicieron superar las aprensiones. En el tema «Young» hay un brindis por aquella primera época, cuando era un chaval de quince años, con una guitarra y un amplificador de puro desguace, y una banda cochambrosa que hacía versiones de Metallica, conduciendo por la reserva oyendo buena música, soñando con llegar algún día a tocar en un gran escenario. Un homenaje a esa época de hambre y dedicación, en la que se desangraba «conectado a una máquina de discos». Hacer discos consiste, precisamente, en eso, afirma: «Dejar el alma en el surco, compartir mis miedos más íntimos y mis preguntas más acuciantes. […] Todavía me parece increíble que pueda ganarme así la vida, que haya interés suficiente en el mundo por lo que estoy haciendo.» Que no es otra cosa, según él mismo aclara, que perseguir y tratar de emular, siquiera microscópicamente, el Harvest Moon. A los veinte años escuchó por primera vez a Neil Young y ya no hubo vuelta atrás. Se apoderó de todo su ser. Ese disco es su piedra Rosetta, lo máximo a lo que puede aspirar. Y trabaja denodadamente en ello. Y hay algo sanador en ese esfuerzo. Algo, si no chamánico, sí al menos de ungüento o pócima cicatrizante. Y es en este cuarto disco donde más se detecta esa cualidad. De las diez canciones que lo componen se desprende una clara sensación de regreso del dolor, de lecciones suturadas, de respiro. Han desaparecido los lugares comunes, que él mismo ha transitado, de la música country (bares, alcohol, corazones rotos, calabozos, carreteras y, aún hoy, trenes). Formar parte del bando de «los hermosos vencidos» (en recuerdo de Leonard Cohen y su inolvidable Catherine Tekakwitha) facilita seguramente ese posicionamiento (el ejercicio de respirar por la herida). Música, en el fondo, de cicatriz. Algo en lo que ella (la que dispara flechas) y yo, somos ya a estas alturas bastante peritos. A propósito de lo cual terminaré diciendo que ignoro, como he ignorado siempre, por dónde me vendrá el siguiente flechazo, pero me consta que ella ya andará tensando de nuevo el arco (y cualquiera que me frecuente sabe que yo, por ella, llevo una una diana tatuada en la espalda).