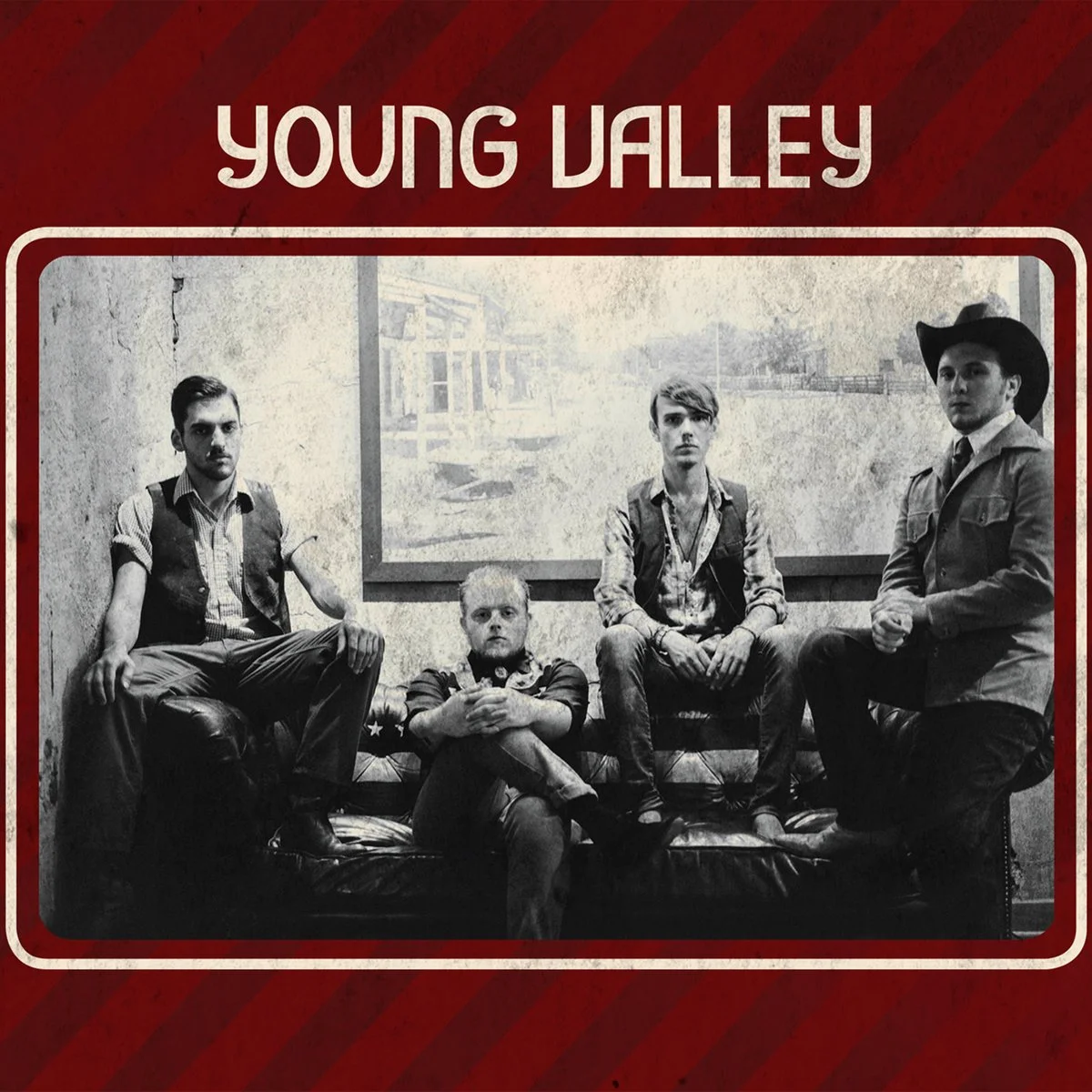No Filter
(BMI, 2014)
Seguimos, a sugerencia de nadie, como hicimos la semana pasada, rescatando discos de gente que apareció en su día de un modo fulgurante, pero de quienes luego poco o nada se supo. Los Young Valley sacaron un segundo álbum en el sello de Matt Patton, de los Drive By Truckers, pero sus últimas entradas en redes sociales datan de 2020 y 2021. Si no me falla la memoria, con su primer disco, este que hoy reseñamos, No Filter, muy en la senda de The Band, abrieron en alguna ocasión para Shooter Jennings (el Shooter Jennings de antes de encontrar su verdadera vocación, la de solicitadísimo productor, que es en donde realmente brilla, tras una carrera de músico que empezó muy arriba y, poco a poco, se fue tambaleando), también para Lucero y American Aquarium, y llegaron a girar por treinta y cuatro estados (se quedaron a dieciséis de cantar ¡Bingo!). Los gemelos Lovett (Zach y Dylan) ya desde muy pequeñitos, estaban destinados, condenados o abocados a la música. Lo de Dylan era, obvio, por Dylan, y lo de Zack, que en realidad se llama Neil, por Neil Young, como su madre gustaba de remarcar, o ellos mismos, siempre que se les preguntaba. Zach ya a los once años tocaba la guitarra y comenzaría a tocar con su hermano a partir de los dieciséis. Estaba más que cantado, y nunca mejor dicho: crecer en Jackson, Mississippi, en un hogar rodeado de música, te acaba llevando de manera bastante orgánica por ese camino. «En lugar de quemar horas con los videojuegos —sostiene Zach—, decidimos tocar la guitarra.» Fue en la Universidad Estatal del Delta donde se configuraría finalmente la banda con la incorporación de Spencer Thomas a la batería y Carson Braymer al bajo, a los que Zach conoció tocando en la misma banda de bluegrass, Dandy and the Lions. Ya como Young Valley, improvisaciones informales y conciertos en el Hal & Mal's y en el hoy ya inexistente Sneaky Beans (actualmente The Bean, con un nuevo propietario). Curtidos, por tanto, en bares, junto a bandas como los Futurebirds, los Water Liars y Phosphorecent. Desde el primer momento se les encasilló en el alt-country, aunque ellos no se casarían con ninguna etiqueta. Un fan les dijo en una ocasión que lo suyo era música «boogie woogie». De todas las denominaciones, esa fue la que más resonancia encontró en ellos. Zack lo tenía claro: «No me considero un artista country, solo toco lo que me sale». Han mamado de los Eagles y Steve Earle, y Braymer siempre fue muy forofo de Little Feat. La existencia de este primer álbum se debe, sobre todo, a Byron Knight, el propietario del ya mentado Sneaky Beans, en Fondren, en el que Zach trabajaba de camarero. El apoyo de los parroquianos tuvo también su parte de culpa. La «comunidad artística» de Jackson, entendida como una extensa familia. Con veintidós años (menos Brayner que iba a cumplir los veintiuno), se meten en The Barn, un estudio que montaron ellos mismos. «Tocamos principalmente en la ciudad, pero Dylan es un sabueso —dice Lovett—. Si alguna vez llegamos a triunfar como banda, será gracias a mi hermano. Él planta la nariz en el suelo y olfatea lugares en los que podemos tocar. Llegamos a hacer un bolo en The Nick, en Birmingham, que es como el CBGB de Alabama, donde han tocado todas esas bandas tan increíbles.» Aparte de sus melodías, de todo ese acerbo musical que los vinculaba, como mucho se dijo en aquella época, con The Band (luego, cuando entrasen con su segundo disco en el sello de Matt Patton, la crítica, que es muy sagaz, con su tremenda capacidad de discernimiento, no dudaría en comparar su sonido con el de los Drive By Truckers, porque así de atinadamente funciona el funcionariado disfuncional de los reseñistas: sota, caballo y rey, y luego se lo llevan calentito —si es que les pagan, que no creo, como no sea un sueldo de miseria, y quizá sea por eso que escriben lo que escriben y como lo escriben—), aparte de sus melodías, decía, está su lírica, sus letras, en las que hay verdaderos hallazgos. El disco, en general, transmite un mensaje de perdedores, de perdedores tristes, pero aun así empecinados, que no dan su brazo a torcer, que no se rinden. En eso, en estos tiempos que corren, cualquiera se puede sentir identificado. «Arruinado en Minden, en una gasolinera —cantan en «The Way it Has to Be»—, / esperando en el asfalto / a que alguien me ofrezca un polo de hielo, / aunque no sirven polos en el Infierno. / Ese es mi mayor temor, / quedarme aquí varado /, por eso te ruego que vengas a buscarme, / en el puto día más caluroso del año.» Y la maravillosa «The Letter», mi favorita, en mi playlist siempre, cuando Lovett canta eso de «Si sabes que has encontrado tu paraíso / ¿a qué viene seguir llorando? / El tío ese que reina en el cielo no parece que esté poniendo mucho de su parte, / y te sientes agotado, agotado, condenadamente agotado […] Me parece que beber se parece demasiado a ahogarse […] El cuerpo destrozado, el alma rota / pero lo que queda de ti resplandece como oro, / sé que el camino que seguimos / es largo, oscuro y frío, / pero uno siempre encuentra la salida, / o al menos eso es lo que dicen.» Cada cierto tiempo, conviene echar un vistazo a sus redes, por si reaparecen. Bandas así acompañan mucho, al menos hasta dar con esa salida que, según dicen algunos, siempre hay (aunque cueste creerlo).