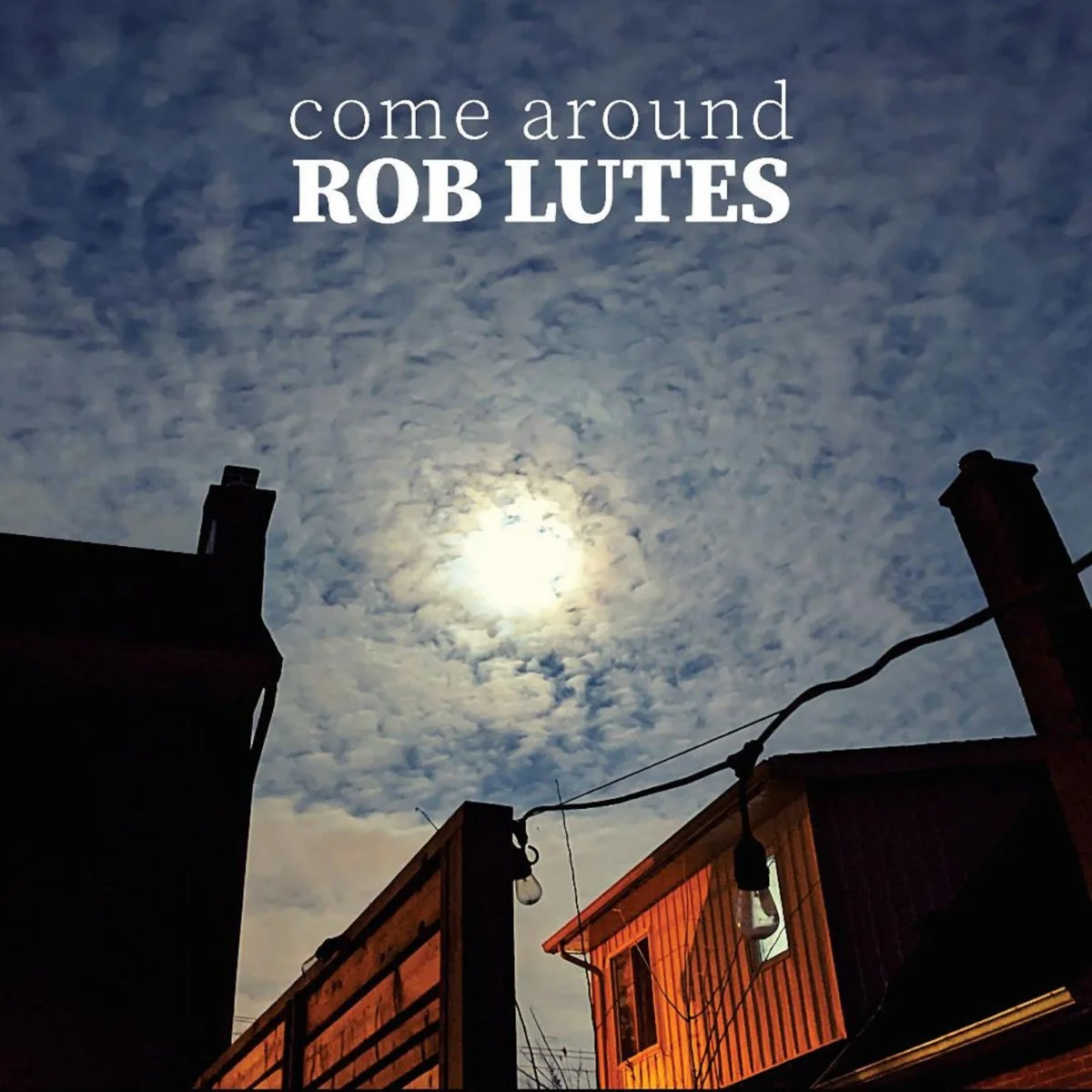Come Around
(Lucky Bear Records, 2021)
Siempre que pienso en estas cosas entro en un bucle del que luego me cuesta salir o no salgo. Canadá cuida a sus artistas. Es difícil encontrar un disco de lo que ha venido a denominarse un tanto peregrinamente como Canadiana, que no tenga el sello del Canada Council for the Arts, o de sus versiones más municipales, como, en este caso, el del CALQ (Conseil des arts et des letres de Quebec). Al igual que cuando se habla de derechos o armas, para diferenciarse del país vecino, Canadá pasa por ser un país «civilizado». Un país civilizado es, por ejemplo, aquel que vela por sus artistas. Esa sería más o menos la consigna. Y por supuesto que es admirable, hasta envidiable yo diría (viendo lo visto). Pero, en realidad, lo suyo sería más bien pensar que un país civilizado es aquel en el que el Estado no necesita velar por sus artistas (no más que por sus carpinteros, sus panaderos o sus taxistas). Pero como vivimos en un mundo de bárbaros, hay ciertas cosas que necesitan conservarse, protegerse, subvencionarse, porque, de lo contrario, desaparecerían, y porque quizá esa sea nuestra auténtica condición, la de la barbarie, la selva, el «sálvese quien pueda», la supervivencia de los más fuertes y, previsiblemente, la merecida extinción. Así que, por un lado, esa intrusión/intervención del Estado es buena, porque manifiesta una preocupación sincera por la cultura y sus oficiantes, pero es sintomático también de la precariedad con que se sostiene todo, del desamparo. En cualquier caso, hay que agradecérselo, entre otras cosas porque nos permite conocer a artistas a los que quizá, de otro modo, jamás habríamos llegado. Del amplio espectro de trovadores canadienses, Rob Lutes, ya con ocho exquisitos álbumes a sus espaldas, sin contar los tres que ha grabado como integrante del supergrupo de roots Sussex y el que hizo a dúo con el guitarrista Rob MacDonald, quien también firma, por cierto, la producción de este multipremiado Come Around que hoy hemos elegido reseñar (aunque podríamos habernos decantado por cualquier otro, pues en esta casa le tenemos a Lutes mucha fe) que es su último álbum en solitario hasta la fecha, su disco pandémico (grabado en seis estudios diferentes, con los músicos aislados, aunque la cohesión resulte finalmente innegable, la complicidad, la sinergia, porque eso es algo que Rob Lutes sabe hacer muy bien, transmitir la pasión, el sentimiento profundo, la libertad y la alegría de vivir, el entusiasmo: «Primero grabé la acústica y la voz, solo, y a continuación envié las pistas a los otros músicos para que fuesen agregando sus partes. Fue como construir una torre o colorear un cuadro. Yo ponía los primeros colores y los demás iban agregando luego los suyos. Esto significaba que necesitaba músicos que pudiesen grabarse a sí mismos en casa o encontrar un estudio cercano para hacerlo sin saltarse demasiado las restricciones sanitarias. Rob MacDonald, Solon McDade, Bob Stagg, Mario Telaro, Annabelle Chvostek y Kim Richardson hicieron las grabaciones en seis estudios diferentes. Luego mi coproductor, Rob MacDonald, lo armó todo y se lo envió al mezclador Rob Heaney. El resultado es asombrosamente cohesivo. No es la mejor forma de grabar, pero estoy muy contento con el resultado»), de ese amplio espectro en el que por aquí solemos apacentar y hocicar mucho en busca de trufas, decíamos, Rob Lutes destaca como uno de los más serios y respetados de su generación. Excelente escritor (alguien lo comparaba con Greg Brown, por su mezcla de sabiduría y humor), voz distintiva (el mismo alguien del paréntesis anterior pensaba en John Hiatt) y versado guitarrista (su técnica de fingerpickin es apabullante). Y una fórmula muy sencilla: country, blues, folk y roots. «La alegría de escribir una nueva canción y tocar la guitarra nunca se me ha vuelto aburrida o rancia. Nunca me canso de coger la guitarra o el banjo. Siempre me ilumina con algo. Eso, para mí, es una especie de magia. Y me siento muy agradecido.» El tema principal de este último disco probablemente sea, según sus propias palabras, el de cómo encontrar consuelo o salvación en los tiempos difíciles. Encontrar solaz e incluso fuerza y control en los lugares más oscuros. En su día, gracias a un crucial amigo de la universidad, escuchó mucho a los grandes cantautores de Texas, desde Jerry Jeff Walker hasta Townes Van Zandt, pasando, claro, por Waylon, Willie y Roger Miller, todo eso está ahí, esa gente fue la que le abrió los ojos a un lenguaje completamente nuevo a la hora de escribir canciones, pero el momento más determinante de su vida fue la noche en que su padre, que no era un especial fanático de la música, llegó a casa con el I Can Stand a Little Rain de Joe Cocker, pensando que era el último disco de Jim Croce. Ese fue el golpe de suerte (o el tiro de gracia). Aquellas canciones («The Moon Is a Harsh Mistress», «Performance», «It's a Sin When You Love Somebody»…) fueron las que le arrojaron definitivamente al vacío. Y es que, a veces, de esas zancadillas azarosas del destino es de lo que puede depender toda una vida (así de frágil es el asunto). Así que, desde aquí, no podemos sino darle las gracias a Jim Croce por no haber sido Joe Cocker aquel día.