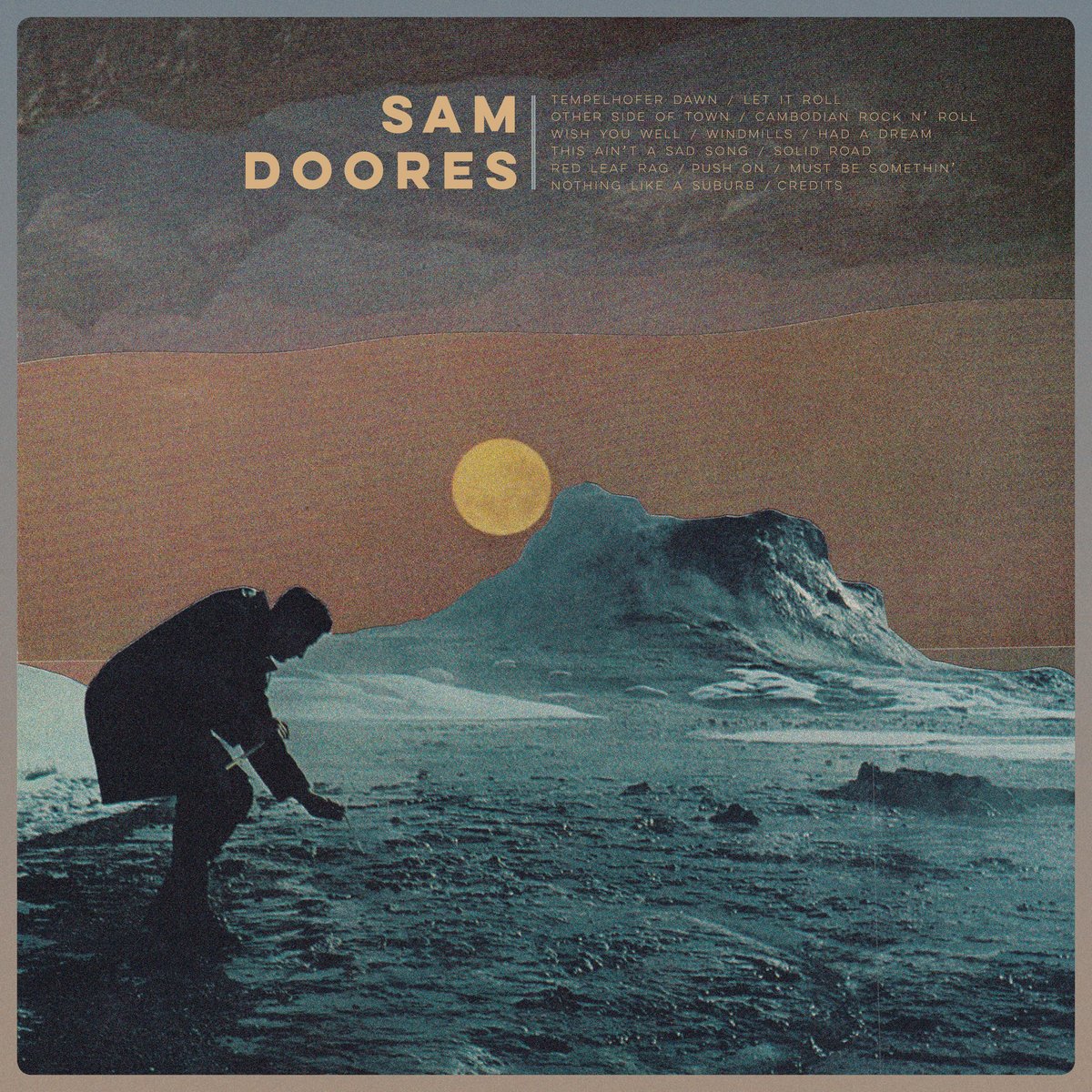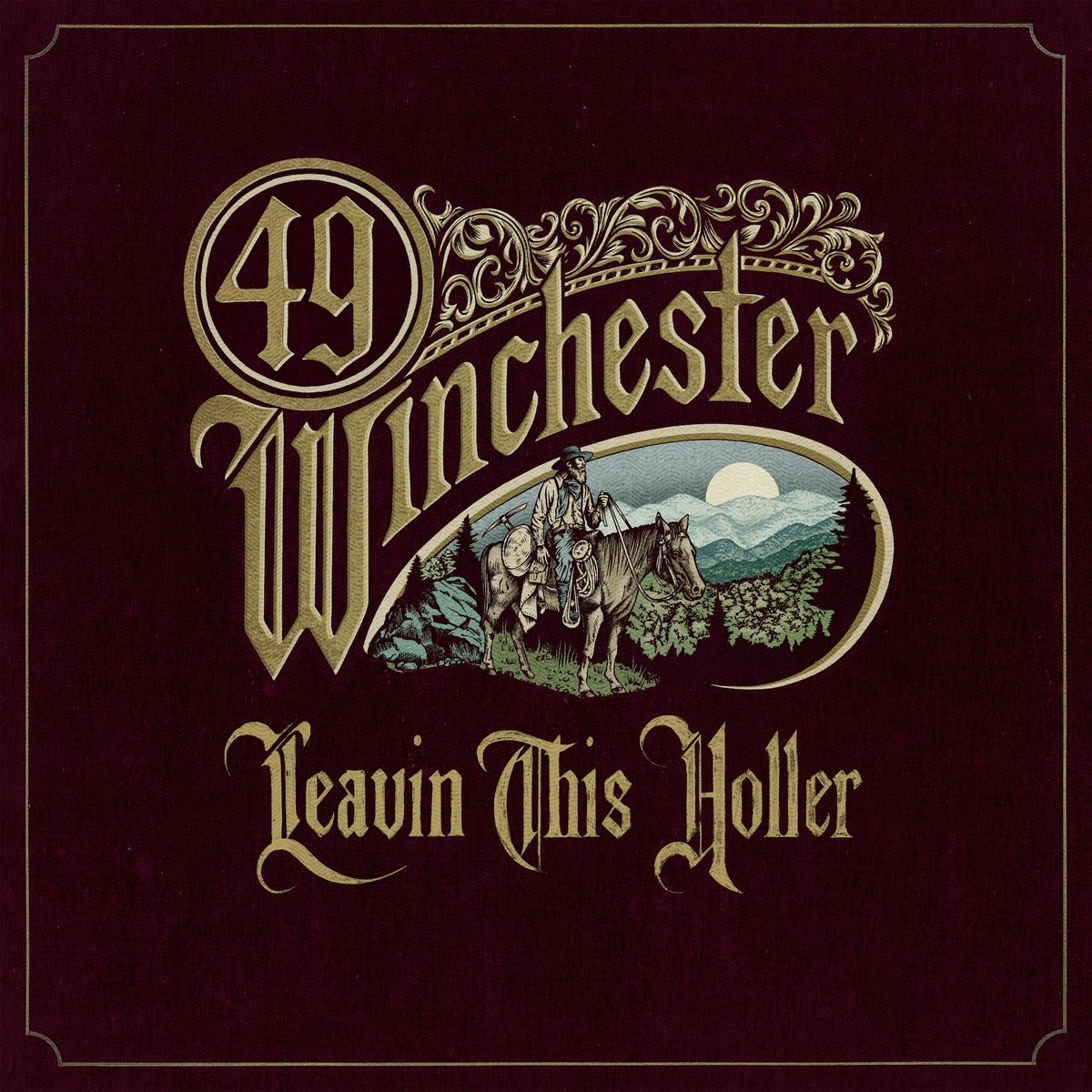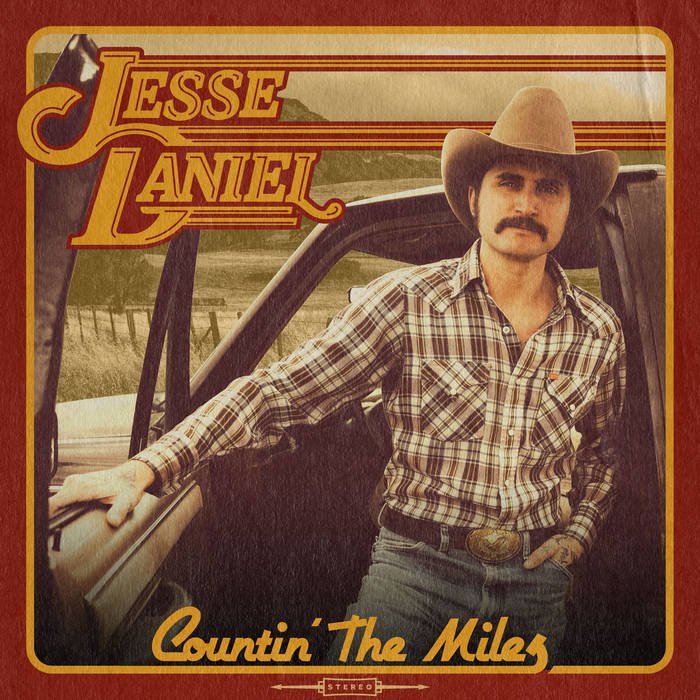Roadrunner!
(Kaitlin Butts Music, 2024)
Naces y te crías en Oklahoma, te ensucias en su tierra roja, te gusta cantar sobre ese polvo que se ha pegado a las gargantas de tantísimos héroes que idolatras (entre otros, Vince Gill, con quien acabarás cantando un día «Come Rest Your Head [On My Pillow]»), y tocas la guitarra. Además, resulta que te chiflan los musicales, actúas en ellos desde que eres una renacuaja, y tu película favorita es, ¿cómo no? Oklahoma!, basada en la obra de Broadway de Rodgers y Hammerstein, en la que Curly, un apuesto vaquero, se enamora hasta las trancas de Laurey, una tímida granjera de Oklahoma, pero ambos son demasiado orgullosos y les cuesta admitir sus sentimientos, hasta que la llegada de un forastero desencadena una lucha sin cuartel para conquistar a la chica. Y lo que pasa es que, si hubiera que jugar, a ti te tocaría ser la tímida granjera, y va a ser que no. Básicamente, porque te has macerado escuchando a las Chicks, a las Wreckers, a las Pistol Annies y a la jefaza, Miranda Lambert, y sabes muy bien que, a veces, corrigiendo a la Wynette (que aguantó carros y carretas) «hace falta tener pelotas para ser una mujer». Y tú las tienes. Y vas bien servida, además, de sorna y humor negro (las apocadas no acuden a estos bailes), te escribes tus propias canciones y tienes presencia escénica, se ve que naciste para el tablado. Así que lo tuyo no va a ser hacer de tímida granjera. No eres Laurey Williams. Eres una correcaminos (¡beep, beep!) y no te conquistan, conquistas (y como el que venga no esté espabilado, perderá el turno en cero coma, porque aquí el ritmo lo marcas tú y, como muy bien dices en «Other Girls», amas como una pistola y eres rápida con el gatillo). El caso es que un día, viendo con tu marido (Cleto Cordero, vocalista de los Flatland Calvary, de Lubbock, Texas) la susodicha película de Fred Zinnemann, te entusiasmas por enésima vez y decides grabar un disco inspirado en ese musical que ha marcado tu infancia y tu adolescencia, pero dándole un poco (bastante) la vuelta. El álbum, en efecto, está concebido como la banda sonora de un musical, con su obertura de turno, el instrumental «My New Life Starts Today» que es una revisión del «Oh, What a Beautiful Morning», el tema que abría Oklahoma! (incluso te marcas una versión de una canción de la banda sonora, a duo con Cleto Cordero, «People Will Say We're in Love», y te atreves con un «Bang, Bang [My Baby Shot Me Down]», el mítico tema de Sonny Bono, que hace que nos olvidemos por un momento de Cher y Nanci Sinatra, y que, en conjunción con otros temas, te convierten de golpe y porrazo en la Reina de las «Baladas de Asesinatos»). Pero en este nuevo musical no queda ni rastro de la granjera tímida. La cosa queda meridianamente clara desde el primer tema, toda una declaración de principios: a ti no hay coyote que te pille, por mucho artilugio Acme que se saque de la manga, tu corazón es una carta salvaje, y tu único amor es tu guitarra. «Hotel, motel, / evitar acabar en prisión. / Redneck, prueba de sonido. / Puños volando, acabar en el suelo. / Rodar a medianoche, cantar «White Lightning». / Ahora planicie, hay que joderse, / será mejor que esconda el contrabando.» Ser bonita y agradable es para otras. Esto es lo que hay. Loretta Lynn asoma por los rincones. Y, en esa dinámica, entra como la seda la versión del glorioso tema de Kesha, «Hunt You Down», que contiene la que puede que sea la mejor frase escrita para una canción de amor: «Mi amor, te quiero mucho, no me obligues a matarte». Hay chicas que no son así, lo dices en «Other Girls Ain't Havin' Any Fun», chicas que no son así, como tú, porque tú vas y te descalabras, si lo que toca es descalabrarse, tú con todo el equipo (ya habrá tiempo de restañar las heridas). De lo que se trata es de amar fuerte y sin tapujos, como una auténtica «Buckaroo» (no como una granjera tímida de Oklahoma): «Me batiré por ti, / me pelearé con todo un ejército, / le plantaré cara a un oso, / te cambiaré los neumáticos, / caminaré sobre un alambre, / aceptaré cualquier desafío, / oh, cariño, no me da miedo». Hay fuerza, hay guasa y hay mucho desmelene. Tiempo para el honky-tonk y el exceso. Para caer y levantarse. Mandolinas, banjos y violines de tormenta de polvo. Y tiempo también para frenar un poco y reventarte el corazón con el tema que cierra el disco con broche de oro, «Elsa», compuesto mano a mano con su amiga del alma, Courtney Patton, una canción que si no te emociona y te pone el pelo de punta, es que eres imbécil o hace tiempo que alimentas a los gusanos. «So when my time runs out will you hold my hand / As I journey to an unknown land / And just like the wind, you won't see me, but I'll be there / Don't forget me and my auburn hair.» Estaré ahí. Touché.