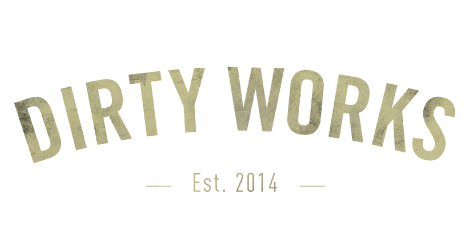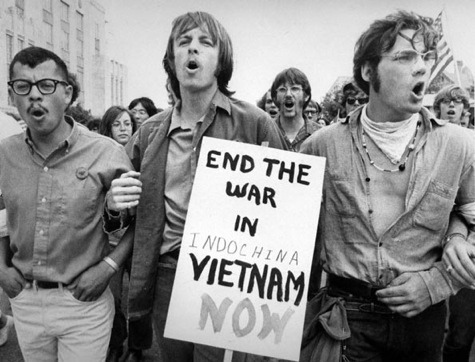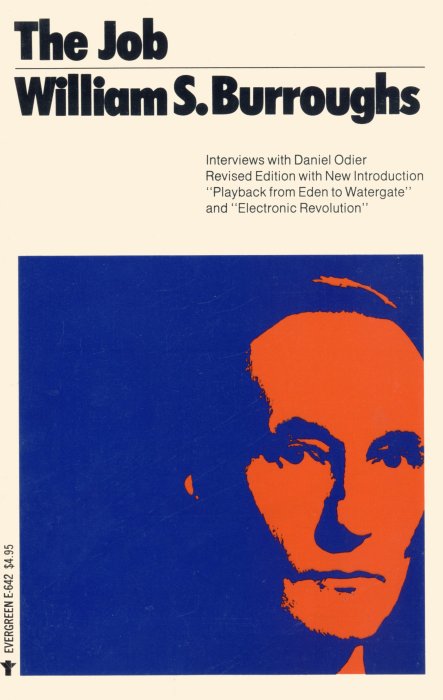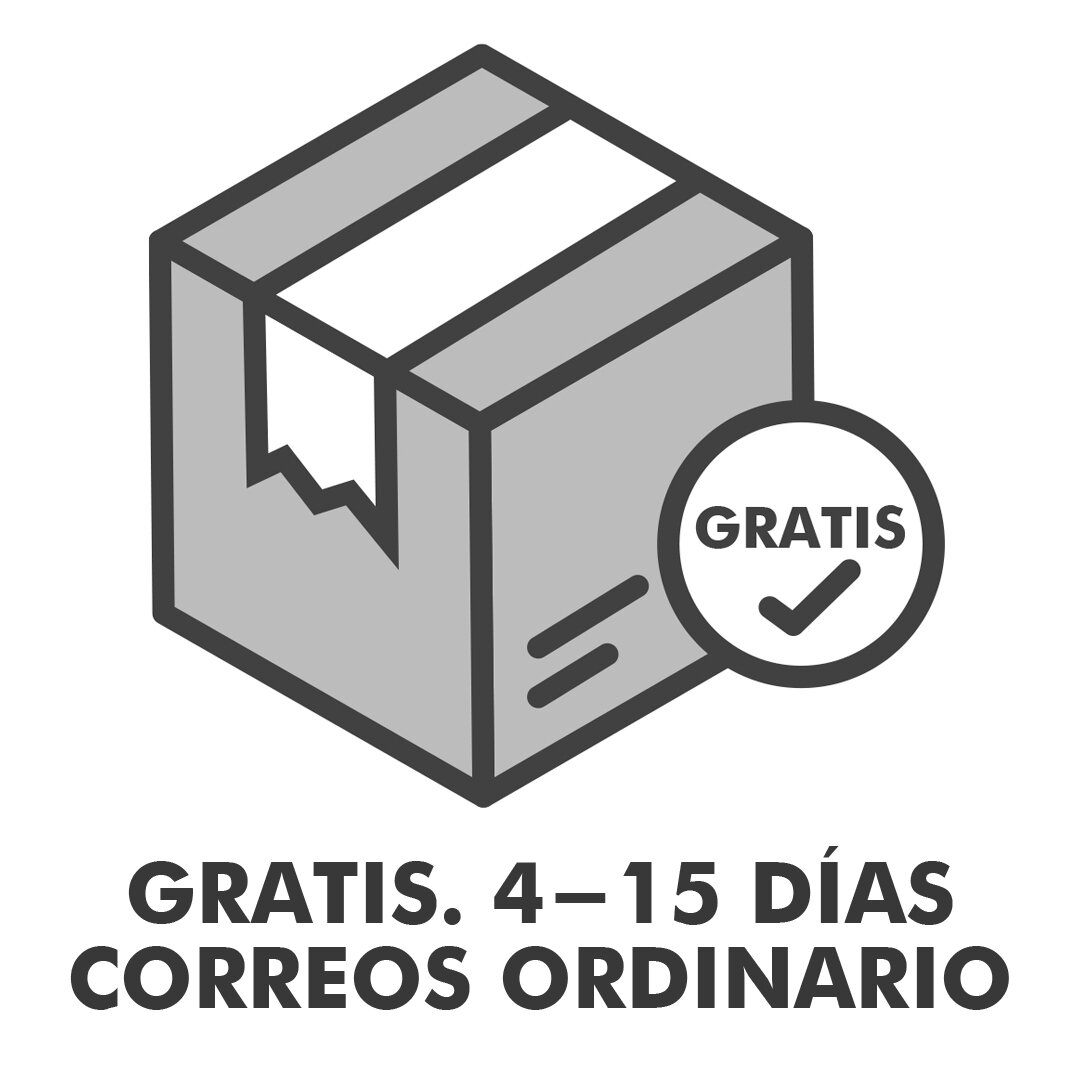Lo que separa Trabajo sucio de la mayor parte de la ficción que trata la Guerra de Vietnam es el denodado esfuerzo de Brown por impedir que la esperanza se inmiscuya en lo que es básicamente una realidad triste y desesperanzada. De nuevo, aun cuando haya por ahí literatura como la de Tim O’Brien que mantenga una distancia similar a la hora de inculcar cierto código moral, por muy sutil que sea, en el texto, los ejemplos son escasos y muy esporádicos, y ninguno resulta tan verosímilmente desolador como el de Larry Brown. Hay multitud de historias que hablan de la desesperación de quienes regresaron, de los veteranos heridos, pero casi siempre hay un momento en el que se acaba derramando algún significado o algún atisbo de luz que resulta en la comprensión/aceptación por parte del personaje, o los personajes, que sufren. Un buen ejemplo es la novela In Country, escrita por Bobbie Ann Mason. In country narra la historia de una adolescente, Samantha, o Sam para abreviar, cuyo padre murió en Vietnam antes de que ella naciese. En parte es criada por su tío, Emmett, también veterano de la Guerra de Vietnam que lucha día a día tratando de sobrellevar los prolongados efectos emocionales de la guerra. Decidida a saber más sobre la guerra que se llevó la vida de su padre, Sam empieza a preguntar a diversos veteranos, incluyendo a su tío. Este, por su parte, lidia como puede con sus inacabables interrogatorios, que le hacer revivir una y otra vez el horror. Al final, la protagonista y su tío viajan al Monumento de los Veteranos de Vietnam, en Washington, donde ella parece acceder a cierto grado de comprensión, si no a una cierta sensación de clausura o conclusión, en relación a la muerte de su padre. Asimismo, su tío, herido emocionalmente, parece obtener alguna suerte de beneficio de su enfrentamiento directo con la memoria de la guerra.
No hay nada malo en novelas como la de Mason. Aquí únicamente la citamos como ejemplo de cómo la literatura de ficción sobre la Guerra de Vietnam, o puede que de cualquier guerra, tiende a aposentarse sobre un cierto sentido de cierre o resolución. Como dice W. D. Ehrhart con respecto al final de In country de Mason: «Y de hecho, al final de In country, mientras Sam reflexiona sobre el misterio de ese otro Sam A. Hughes cuyo nombre está tallado en el muro y el rostro de Emmett “arde en una sonrisa, como si fuesen llamas”, no podemos evitar sentir que al final todo va a estar bien. Nos gustan las historias que acaban así. Nos gustan las guerras que acaban así. Pero las historias de verdad rara vez acaban tan bien, las guerras nunca».
Larry Brown entiende esta premisa y la adopta para contar la historia de Braiden Chaney y Walter James.
Sería fácil decir que In country de Mason es una mala elección para compararla o contrastarla con Trabajo sucio. No hay personajes gravemente discapacitados físicamente, por ejemplo, aunque el tío de la protagonista parezca estar sufriendo los efectos del Agente Naranja. Aunque ambas historias comparten el hecho de que transcurren bastantes años después de la guerra. Y ambas cuentan con personajes que están tratando de vivir sus vidas bajo el dictamen de la conexión, directa o indirecta, con la guerra. Pero, de nuevo, es la negativa de Brown a conceder el menor alivio a los personajes de Trabajo sucio lo que la separa de In country y de la mayor parte de la literatura surgida de la Guerra de Vietnam. Incluso el clásico libro de memorias, Nacido el 4 de julio, que narra la lucha de su autor, Ron Kovic, como veterano de Vietnam herido y condenado a vivir en una silla de ruedas, ofrece inspiración aunque no sea por otro motivo que el de la lucha incansable y a menudo exitosa de su autor por la mejora de las condiciones de los veteranos. Y eso no le quita valor literario, de hecho el elemento inspirador, junto a las descripciones de las horrendas luchas que tuvo que emprender Kovic, sitúa a esta obra en los anales de la literatura de la Guerra de Vietnam. Larry Brown prefiere contar una historia en la que no brille el menor atisbo de luz, una historia en la que la inspiración brille por su ausencia, y al apostar por eso se mantiene fiel a los veteranos cuyas realidades comparten las mismas circunstancias que viven Braiden y Walter.
A medida que Trabajo sucio se aproxima a su conclusión, Walter recuerda el incidente por el que le ingresaron en el hospital. En los días que precedieron al incidente entabló una amistad improbable con una joven plagada de cicatrices de cintura para abajo producidas por el virulento ataque de un perro siendo niña. Ella y Walter no tardan en hacerse íntimos y durante las horas en las que le cuenta a Braiden aquel incipiente romance, poco a poco, va colocando en su sitio las piezas sueltas y acaba recomponiendo la secuencia de sucesos que le condujeron al hospital. Estuvo con aquella muchacha en un coche, aparcados en el lecho seco de un arroyo; pasaron por alto sus cicatrices y se pusieron a hacer el amor en medio de una tormenta. Dado que la lluvia torrencial no amainó, el agua empezó a cubrir el lecho del arroyo hasta conformar una inundación. Aún negándose a ofrecer el menor alivio o socorro a los personajes de la historia, Brown hace que Walter sufra uno de sus inoportunos colapsos justo en el momento en que el agua empieza a inundar el coche. La chica, atrapada bajo el cuerpo inmóvil de Walter, se hunde y se ahoga bajo su peso. Un equipo de rescate los encuentra, la cabeza de él unos pocos centímetros por encima del agua, la de ella unos pocos por debajo. El descubrimiento de estos hechos y las ulteriores cicatrices emocionales que Vietnam le ha producido hacen que Walter reconsidere la petición pendiente de Braiden. Como reflexiona William Becker en su crítica de Trabajo sucio: «Quizá sea el reconocimiento del enorme precio que va a tener que pagar, lo que le hace aceptar el argumento de Braiden: Braiden ya ha pagado más que suficiente». La historia concluye con la decisión de Walter: «Permanecí a su lado un buen rato. Él abrió los ojos y me miró cuando cerré las manos alrededor de su cuello. Dijo: Jesús te ama. Y yo cerré los ojos porque no me tragué esa mierda. Yo sabía que en algún lugar Jesús lloraba».
En Trabajo sucio, Larry Brown construye una historia sobre los efectos de la guerra en los combatientes. En muchos sentidos, el libro es una novela antibélica, pero al etiquetarla de esta manera se corre el riesgo de alejar a los lectores a quienes más se les debería encomendar su lectura. Si Once an Eagle, de Anton Myrer, una cautivadora novela que describe el ascenso solitario de un soldado por los estamentos militares a lo largo de diversas guerras es de lectura obligatoria en nuestras Academias Militares, entonces puede que Trabajo sucio debiera ser de lectura obligatoria para todos y cada uno de los oficiales elegidos por el pueblo y para el pueblo de este país. Quizá la guerra sea inevitable, pero debe tenerse un cuidado extremo al considerarla como una opción para la resolución de conflictos. Después de todo, cuando se toma una decisión como esa, la historia potencial de Braiden y Walter vuelve a escribirse una y otra vez, ad infinitum.